El objetivo del artículo es analizar las perspectivas de los líderes comunitarios de la vereda Granizal del municipio de Bello sobre la elaboración y aplicación de normatividades en la planeación territorial. Se pretende entender cómo el enfoque participativo fortalece la legitimidad técnica y el reconocimiento de los asentamientos, y cómo este proceso interactúa con el marco legal vigente en la gestión de territorio como configuración y configurador de diversas condiciones sociales.
El enfoque teórico crítico sobre el territorio y la gobernanza comunitaria plantea que el territorio no es solo una realidad física o administrativa, sino una estructura estructurante cargada de disputas simbólicas y políticas. A partir de autores como Boaventura de Sousa Santos y Henri Lefebvre, se plantea que el derecho a la ciudad implica reconocer la agencia de las comunidades en la producción del espacio, en contraposición a enfoques institucionalistas que privilegian exclusivamente los marcos normativos o tecnocráticos.
Asimismo, se hace uso del concepto de justicia espacial de Edward Soja, para comprender cómo las desigualdades territoriales reproducen condiciones de vulnerabilidad estructural que, en el caso de Granizal, se manifiestan tanto en la informalidad como en la exposición al riesgo ambiental. Esta mirada permite articular la planeación territorial con la construcción de ciudadanía, pues las normatividades deben habilitar procesos de inclusión y reparación para poblaciones históricamente marginadas además de ordenar el uso del suelo,
La metodología cualitativa tiene un enfoque participativo, implementado a través de talleres formativos, acompañamiento técnico y diálogos con líderes comunitarios de la vereda. Se desarrollan dinámicas de co-creación con el fin de identificar problemas territoriales como la informalidad, la ausencia de servicios públicos, la ocupación irracional del suelo y la percepción del riesgo ambiental. Se empleó también la revisión documental de normativas nacionales y locales, incluyendo la Ley 2044 de 2020, reglamentaciones del POT municipal y el proyecto de acuerdo para la actualización del POT (Actual Acuerdo 004 de 2025) del municipio de Bello, que modifica el uso del suelo y habilita zonas como parte del perímetro urbano. Esta metodología hilvana la construcción de memoria histórica comunitaria, análisis de representaciones sociales y el acompañamiento técnico de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia y UNIMINUTO.
En primer lugar, se observa que la vereda, como el segundo asentamiento informal más grande de Colombia, ha sido estructurado por capas de desplazamiento, precariedad de vivienda urbana y ausencia institucional, lo que limita el control territorial y propicia la ocupación de zonas de alto riesgo sin planificación técnica ni mitigación del peligro. Frente a esto, la interacción entre liderazgos comunitarios y expertos permitió una apropiación del conocimiento técnico y normativo, buscando fortalecer la capacidad de incidencia en el proceso de revisión del POT de Bello desde las perspectivas de los líderes en el marco de las representaciones espaciales, así como la construcción de rutas de legalización de predios conforme a la Ley 2044 de 2020.
En paralelo, las normativas locales como el Acuerdo 004 de 2025 habilitan la integración de Granizal al perímetro urbano municipal y definen nuevos prestadores de servicios públicos (como EPM), ampliando la posibilidad de planear vivienda de interés social aplicable a ese territorio y de establecer ejes estructurantes en torno al acceso a servicios como espacios públicos y vías de acceso.
La discusión se concentra en cómo las normativas vigentes, la Ley 152 de 1994, la Ley 70 de 1993 y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se articulan con las dinámicas locales de organización comunitaria. Las comunidades de Granizal han buscado ejercer su derecho a la planificación territorial a través de procesos como las Asambleas Comunitarias, Consejos Territoriales de Planeación y mecanismos de control social, exigiendo servicios básicos como agua potable y regularización del suelo. A través de estas estrategias se impulsó la implementación de la sentencia de acción popular de 2020 exigiendo a la Alcaldía de Bello y EPM que instalaran tanques provisionales de agua y garantizaran el derecho al mínimo vital para más de 37 000 habitantes.
En según lugar, desde la perspectiva comunitaria, el artículo destaca la movilidad cotidiana como resistencia y acción: la gestión colectiva de recursos hídricos, la construcción de infraestructura básica autogestionada (escuelas, comedores, vías precarias), junto al apoyo mutuo y trabajo informal que sostiene la vida diaria. Estos esfuerzos reflejan una planificación territorial viva, encarnada en redes locales que contrastan con el abandono institucional que ha afectado la zona durante décadas
La tragedia del 24 de junio de 2025, cuando un desgajamiento de lodo generado al parecer por las lluvias intensas y otros factores aun no determinados sepultó decenas de viviendas, mostró dramáticamente las falencias de la planeación y la falta de obras de mitigación. Algunos reportes indicaron que se produjo el desprendimiento de cerca de 75 000 m³ de material, con un saldo de 27 personas fallecidas y 160 familias afectadas. Este desastre confirmó la deficiente gobernanza del territorio, ausencia de planificación preventiva, ocupación irregular con falta de infraestructura pública y asentamientos en zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable.
Este evento refuerza lo que expresa el artículo con relación a la urgencia de articular la planeación normativa con la participación comunitaria, lo que implica, por un lado, la necesidad de rutas claras de legalización, fortalecimiento de capacidades comunitarias y de aterrizar instrumentos como el POT y las normas de ordenamiento; por otro lado, se hace evidente que, sin medidas técnicas de mitigación y orden público territorial, la formalización por sí sola no previene catástrofes. El artículo señala los elementos intersubjetivos para la consolidación de estrategias de apropiación del proceso normativo (objetivo) por parte de la comunidad, lo que permite la construcción colectiva de propuestas que ahora pueden incorporarse en normativas municipales revisadas y que habiliten acciones para formalizar el proceso urbanístico.
Para David Harvey, en una entrevista dada para The Intercetp el 21 de enero de 2018, las personas estamos haciendo ciudades realmente para absorber el excedente de capital. Esta forma de ver las ciudades pone en riesgo nuestra condición de ciudadanos y la democratización de lo público, convirtiendo a las ciudades y a los territorios en commodities y expulsando a los ciudadanos que no pueden acceder a territorios dignificantes, lo cual estimula el asentamiento en zonas donde se pone en riesgo físico la vida y donde grupos armados imponen una economía subterránea sobre el territorio y el acceso a servicios.
El artículo concluye que integrar perspectivas comunitarias en la planeación territorial, mediante procesos formativos y participativos, fortalece la legitimidad técnica de las normatividades y genera mayor cohesión social para enfrentar vulnerabilidades. El texto equilibra el análisis normativo con la relevancia de los actores locales: la Junta de Acción Comunal, líderes comunitarios y redes solidarias han participado en procesos de caracterización, reivindicación y articulación con entidades estatales.
Sin embargo, los eventos del 24 de junio de 2025 evidencian que tal enfoque debe complementarse con políticas públicas que regulen y mitiguen el riesgo físico, fiscalicen la ocupación irregular y atiendan el abandono histórico, para que la participación no sea solo una parte formal del proceso de democratización del territorio y su planeación, sino un mecanismo real de su transformación.
Si deseas profundizar en la temática abordada en esta nota, consulta el artículo “Planeación territorial: perspectivas comunitarias y normatividades. Caso vereda Granizal, municipio de Bello (Colombia)”.
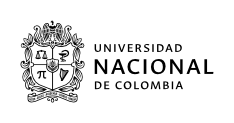


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU