Todo iba relacionado porque las fallas en cualquiera de sus componentes afectarían a la totalidad. Evidentemente todo se quedó en eso, en un sueño o aspiración a la que solo en la ficción podemos llegar.
Los orígenes de las ciudades en América Latina los podemos encontrar en leyendas como el águila sobre un nopal devorando una serpiente, señal divina para construir Tenochtitlán; o en la literatura, como cuando José Arcadio Buendía sale de su pueblo y en medio de la sierra decide fundar Macondo. Lo cierto es que a lo largo de los siglos, se fueron edificando ciudades sin ninguna clase de diseño. Nacieron en algún momento y fueron creciendo de manera desordenada, y en no pocas ocasiones, de forma caótica.
Avenidas amplias junto a calles tan estrechas donde no pasan los automóviles; zonas residenciales antiguas colindando con nuevos y modernos apartamentos; barrios tradicionales y nuevos centros de reunión. Todo lo anterior era parte de la identidad y el folclor de las ciudades, y éstas eran espacios de convivencia diaria para la escuela o el trabajo. Las calles oscuras y escondidas que servían para que los novios “se dieran el más dulce de los besos” como cantaba Armando Manzanero, ahora son una trampa.
Las actuales condiciones de seguridad han hecho que las calles ya no sean esos espacios de juego y convivencia, ni las casas permanezcan con las puertas abiertas. Las ciudades han dejado atrás los años de inocencia, y ante la falta de recursos, no pocas de ellas viven abandonos parciales o totales, lo que ha generado que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en Latinoamérica el 30% de los hogares hayan sido víctimas de un delito en el último año y que el 51% de la población informa no sentirse segura, mientras que a nivel mundial el índice es del 20%.
Cuando aumentaron los hurtos a las casas, la gente optó por poner candados a sus puertas. Sin embargo, cuando se incrementaron los delitos en las calles, se tuvo que buscar respuestas. A principios de la década de los años sesenta, Jane Jacobs1, planteaba que se requería tener “ojos en la calle”, en el sentido de que las casas son menos susceptibles de robo si las ventanas y puertas dan directamente a ella, sumado a un ambiente donde los vecinos se conocen entre sí y pueden denunciar cualquier anomalía.
La intención es clara, a mayor vigilancia menos riesgo de robo y por lo tanto más seguridad. Con esta lógica, la de tener ojos en la calle, una primera exigencia a los gobiernos es tener más policías patrullando en la calle (el promedio debe ser 2.8 policías por cada mil habitantes, según la ONU). Se parte de la premisa que la vigilancia es un elemento disuasivo, aunque en realidad no se ha encontrado una relación directa entre policías y delitos.
Una versión moderna del planteamiento de Jacobs es el uso de cámaras, muy al estilo de lo imaginado por George Orwell en su novela 1984. Con el nuevo siglo llegó la modernización tecnológica, y las cámaras de circuito cerrado fueron accesibles para la población en general. De esta forma, creció el boom de querer poner cámaras para disuadir y prevenir el delito. Se instalaron circuitos cerrados de videovigilancia en comercios, casas y oficinas, al tiempo que se exigía a los gobiernos que invirtieran recursos e instalaran más cámaras en las calles.
De esta forma, el mundo vio cómo se instalaban más y más cámaras. Un estudio de 20232 señala que existan instaladas en las 150 principales ciudades del mundo, 133.8 millones de cámaras3. En Hyderabad, India hay más de 900 mil, en Londres más de 127 mil, mientras las ciudades con mayor número de cámaras en América Latina son la Ciudad de México con 80 mil y Bogotá con 44 mil. Pese a ello, no existen datos contundentes de que los sistemas de videovigilancia repercutan en menor incidencia delictiva, aunque sin duda, siempre será mejor contar con estos sistemas que no tenerlos.
Finalmente, debemos agregar los riesgos del sobreuso de las cámaras de videovigilancia. Uno es que los delincuentes identifiquen la localización y simplemente se desplace hacia sitios donde no existan estos sistemas. Otro es que la propia delincuencia, instale sus propias cámaras para vigilar a la policía (como se ha documentado en México), y una más es que en vez de disuadir y prevenir, los gobiernos lo usen para vigilar y amendrentar a sus ciudadanos4, en nombre de la seguridad. Y aquí sí, se torna en realidad la pesadilla Orwelliana.
Es evidente que el tema de la seguridad ha tornado a las ciudades, de esperanzas de convivencia utópica al temor de ser víctima de un delito. Existe mucho por hacer para que a nuestras ciudades regrese la tranquilidad de caminar por sus calles, en cualquier hora y en cualquier lugar. Ese es el reto de nuestros tiempos.
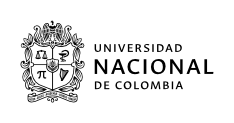


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU