Edward Soja, en su libro Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, aborda la geohistoria del espacio urbano, consolidada por las dimensiones social, histórica y espacial. Se centra, en estas tres dimensiones, porque es necesario comprender la conformación de las ciudades y regiones como elementos territoriales
fundamentales para la nueva geografía económica. Además, destaca como concepto clave, al sinecismo, entendido como la “fuerza activa y motriz de la geohistoria” y el cual explica la necesidad humana-quizás imperiosa- por la aglomeración urbana y concentrada en el espacio.
Lo urbano no es solo un complemento causal de los procesos históricos y sociales; adquiere una agencia propia cuando estos procesos se desarrollan en un espacio y un tiempo determinado. La ciudad al estar conectada globalmente con otras estructuras urbanas, muchas veces bajo una lógica jerárquica; concentra actividades económicas que son inmodificables y que, a su vez, generan “un nuevo patrón de estratificación social y desigualdad socioeconómica” (Soja, 2008).
Entonces para competir frente a la acumulación (ahora flexible) del capital, la ciudad se configura por y desde las redes globalizantes. En palabras de Soja, emergen las exópolis, resultado de la reestructuración de la forma urbana vinculada a la acumulación posfordista, es decir, en la tercerización de la economía.
La acumulación flexible exige la creación de esta nueva geografía económica, donde adquieren relevancia las economías de alcance, que aceleran la rotación del capital y fomentan un consumo cada vez más rápido. Por una parte, se demanda que las ciudades proyecten una imagen distintiva como “señuelo del capitalismo” (Soja, 2008); la transición heterogénea y diferencial también es anzuelo para alcanzar incentivos.
De manera paralela, el bombardeo constante de novedades y la estética posmoderna, marcada por lo efímero; aceleran el incremento de capital urbano y la expansión del sector servicios. En este escenario, el espacio adquiere importancia porque las diferencias locales se vuelven insumos cruciales para la inserción en el sistema y la competencia por la inversión.
Lo que se recrea en la forma urbana, el diseño y la planificación termina configurándose como un molde repetitivo y reiterativo, orientado a hacer atractiva la circulación del capital. Los paisajes urbanos tienden a homogeneizarse, y el sistema de signos funciona como medio para dicha circulación. Surge, entonces, la pregunta ¿dónde queda la identidad de la ciudad, a partir de su desarrollo social, histórico y espacial? ¿Estamos creando ciudades moldes para la reproducción del capital?
Una posible respuesta, podría presentarse en los espacios reticentes al posfordismo -ya sea por procesos de desindustrialización o por dinámicas de desvalorización local-. Estos ‘a-lugares’ son ‘anti-imagen’ de la lógica globalista, sensibles a la hiperacumulación y, en algunos casos, de resistencia directa o indirecta a la nueva geografía económica, como menciona Harvey (1998) pueden ofrecer “sistemas flexibles y más móviles de acumulación”.
La idea más importante por considerar es que la identidad urbana no puede ser abstraída, en su totalidad, por el hábitat como consecuencia de la producción del espacio (Lefebvre, 1991), pues de lo contrario se deja de lado la esencia del habitar y, con ello, la legibilidad cotidiana, muchas veces colectiva, que constituye el engranaje del espacio social. En este sentido, los planteamientos para repensar la ciudad global deben situarse en torno al habitar como acción política, la autocrítica de los paisajes urbanos al margen de la producción social del espacio y la resistencia identitaria frente a la uniformidad y el moldeamiento.
Referencias bibliográficas
Harvey, David (1998) [1989], La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, pp. 164-198, pp. 314-339.
Lefebvre, Henri (1991) [1974], “Plan of the present work”, en The production of space, traducción de Donald Nicholson-Smith, Cambridge: Blackwell, pp. 1-67.
Soja, Edward W. (2008) [2000], Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, traducción de Verónica Hendel y Mónica Cifuentes, Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 29-49, pp. 333-372
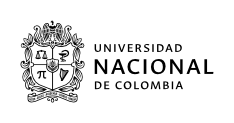


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU