Si la ciudad desde sus orígenes fue el receptáculo en la cual se impulsó la civilización, hoy en día los espacios urbanos están interconectados en red en los que desde luego hay jerarquías, pero son los territorios metropolitanos en donde se podrán afrontar de mejor manera los diversos problemas políticos, sociales, económicos, culturales y/o medioambientales de tipo global.
Las metrópolis son importantes, no en el sentido retórico o por una cuestión académica, sino porque como territorios específicos, en ellas se pueden encontrar soluciones concretas, viables y posibles, a una multiplicidad de problemas públicos.
La revolución conocida como metropolización, es un cambio de época en el que las ciudades insertas en este fenómeno, serán los espacios donde, y por medio de la gobernanza, se podrían revertir las tendencias a ciertos problemas mundiales que nos harían perecer como especie. Esto es así, porque las metrópolis son los territorios donde los esfuerzos y las experiencias de innovación pública se articularían de la mejor manera. Lo barrial, lo local, lo regional, lo nacional y lo global tienen sedimento en ellos.
La importancia de las metrópolis en este cambio de época se debe a que se deja el nivel macro para pensar y micro de acción, por la conformación de un lugar donde se privilegia un espacio de reflexión y acción intermedio. En las metrópolis se plantean las utopías y los mejores escenarios para vivir, pero también se realizan las acciones concretas que inciden en los grandes cambios que a la larga son los más perdurables.
Sin duda la pandemia por COVID colocó a las metrópolis como los espacios privilegiados en donde se manifestó el debate e implementaron las acciones que en conjunto atendieron un problema global. Los problemas que desde la década de 1990 y que se amplificaron con la pandemia, hicieron que en la literatura especializada y de las políticas públicas emergieran, entre otras nociones acerca o alrededor de la ciudad, que las metrópolis fueran resilientes y sostenibles. Estos dos elementos obligan a pensar las acciones desde un enfoque de asuntos públicos.
El hecho de que se vea a las metrópolis como resilientes conlleva la idea de que se inserten en procesos de adaptación ante la adversidad. Esta noción envuelve un llamado para sortear la incertidumbre y/o las consecuencias de amenazas o las fuentes de tensiones significativas en el plano físico, mental y emocional para quienes las habitan. Surgida desde las disciplinas de la salud mental y del ámbito de la ética pública, la resiliencia es una virtud con una fuerte carga emotiva.
Por lo que, toca ver a una metrópoli como sostenible, implica que ésta es una ciudad que se adapta ante los efectos del cambio climático y reduce sus vulnerabilidades. El reto de las metrópolis es que ante las amenazas naturales y los problemas que provocan las diversas actividades humanas, se busca que haya un equilibrio entre el sustento territorial y la vida social con sus actividades humanas. La propuesta que parte de la ecología y la economía, plantea que la metrópoli se pueda mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
Pero como quiera que sea, una metrópoli resiliente y sostenible requiere de la construcción de una institucionalidad y procesos de gestión de lo público más horizontales. Por lo tanto, la gobernanza metropolitana y/o territorial es el medio para lograrlo. Es evidente, que se debe hacer en esquemas de gobernanza, en este caso adjetivada como metropolitana atendiendo la territorialidad.
De este modo, se pueden idear procesos de innovación pública para hacer realmente efectiva la transición ecológica, mejorar y contar mecanismos de inclusión social, lograr una mejor regeneración urbana que eleve la calidad de vida, así como que todo lo relativo a la ciudad se realice en una lógica de acción metropolitana y comunitaria al mismo tiempo. Consecuentemente, las propuestas de la metrópoli resiliente y sostenible dejan el aspecto prescriptivo para construir agendas de acción considerando la complejidad y lo multidimensional. En estas últimas inquietudes, los contextos, el territorio, la historia y la cultura para generar capital social, es decir, confianza, es lo más importante por ser “cosa de todos”, es decir, “res pública”.
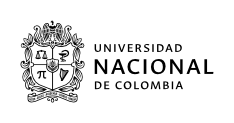


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU