El trabajo nos trae un análisis sobre uno de los temas más álgidos y políticamente cargados durante la fase final del gobierno de la Revolución Ciudadana (RC) en Ecuador: la gestión de la plusvalía del suelo y la redefinición implícita del alcance y las limitaciones de la propiedad privada. El texto aborda cómo una política aparentemente técnica, como la captura de plusvalías generadas por la acción urbanística estatal o el cambio normativo, se convirtió en una contienda política, reflejada en tensiones profundas sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y los derechos de propiedad en el país.
El estudio se enfoca en el período final de la Revolución Ciudadana, una etapa caracterizada por intentos de profundizar ciertas reformas estructurales, pero también por un creciente desgaste político y una polarización social. En este contexto, la misiva de desmantelar la propuesta normativa no se enfocaba en su carácter orientado a regular y gravar las ganancias extraordinarias del suelo (plusvalías), no fue meramente una medida fiscal o de planificación urbana, sino, tal como se argumenta aquí, un «ejercicio político» con profundas implicaciones ideológicas y de poder.
La discusión se sitúa dentro del marco más amplio de las políticas implementadas por la Revolución Ciudadana (2007-2017), un período que buscó fortalecer la capacidad planificadora y regulatoria del Estado, a menudo en tensión con intereses privados consolidados. Se explora cómo la Revolución Ciudadana intentó aplicar el principio constitucional de la función social y ambiental de la propiedad, desafiando concepciones más liberales que enfatizan el carácter absoluto e individual del derecho propietario.
Teóricamente, el análisis se apoya en conceptos clave del urbanismo crítico, la economía política y los estudios sobre políticas de suelo. La «plusvalía» se entiende aquí como el incremento del valor del suelo que no deriva del esfuerzo o inversión del propietario, sino de factores externos, principalmente la inversión pública en infraestructura, servicios, o cambios en la normativa de uso y ocupación del suelo. La captura de esta plusvalía por parte del Estado se justifica, desde ciertas perspectivas teóricas y políticas (como las promovidas durante la RC), como un mecanismo de justicia distributiva (recuperar para la sociedad lo que la acción colectiva generó) y como una herramienta para financiar el desarrollo urbano y desincentivar la especulación inmobiliaria.
Se revisan cómo estas ideas chocaron con la resistencia de sectores económicos y políticos que veían en las propuestas de regulación y tributación de la plusvalía una amenaza directa a la propiedad privada y a la libertad de mercado, enmarcando el debate en una dicotomía entre un Estado interventor y los derechos individuales.
El núcleo del análisis reside en el detalle del «ejercicio político» que rodeó la formulación y derogatoria de normativas sobre plusvalía, con un énfasis particular en la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida popularmente como «Ley de Plusvalía», promovida en los últimos años del gobierno de Rafael Correa.
Se analizan aquí las dimensiones políticas de este proceso:
a) El fundamento del proyecto de política pública: Se expone cómo el gobierno de Rafael Correa enmarcó la ley como una herramienta de equidad social, destinada a combatir la especulación «ilegítima» con el suelo, recuperar inversiones públicas y financiar obras y servicios para la colectividad. La presentación oficial fue la de una medida técnica para una planificación urbana más justa y ordenada.
b) La oposición y resistencia: Se analiza la fuerte oposición que generó la ley, liderada por sectores inmobiliarios, cámaras de la construcción, propietarios de tierras y partidos políticos de oposición. Se argumenta que estos actores lograron orientar el debate no como una discusión técnica sobre planificación o recaudación fiscal, sino como una defensa fundamental del derecho a la propiedad privada frente a un supuesto afán «confiscatorio» del Estado. Se movilizaron discursos que alertaban sobre la paralización de la construcción, la fuga de capitales y la afectación a la clase media y a los pequeños propietarios.
c) El papel de los actores: Se identifican los actores clave en este conflicto (gobierno central, municipios, gremios empresariales, movimientos sociales, medios de comunicación) y se analizan sus estrategias, alianzas y discursos. Es particular encontrar un destaque del rol de los gobiernos locales (Municipios), quienes a menudo tienen competencias directas en la gestión del suelo y cuya posición frente a la ley central fue crucial y no siempre homogénea.
d) Implementación y resultados: Se evalúan las dificultades en la permanencia efectiva de la normativa (que finalmente fue derogada por el siguiente gobierno). El análisis considera si las complejidades técnicas, la falta de capacidad institucional en algunos niveles, pero sobre todo la intensa resistencia política, hicieron inviable su aplicación y contribuyeron al desgaste del proyecto político de la RC.
La principal conclusión que se desprende de este análisis es que las políticas de suelo, y en particular los mecanismos de captura de plusvalía no pueden entenderse únicamente desde una perspectiva técnica o administrativa. Son intrínsecamente políticas porque tocan el núcleo de la distribución de la riqueza, la definición de los derechos de propiedad y el poder de distintos actores sociales y económicos. El intento del gobierno de Rafael Correa por regular la plusvalía se convirtió en un símbolo de la polarización ideológica del país y en un catalizador de la oposición política, que para el momento se encontraba en un proceso de “descorreización” del Estado, y la propuesta normativa de la Rafael Correa, labró un camino que permitió apuntalar la misiva de la oposición política por deslegitimar toda iniciativa que proviniera de la Revolución Ciudadana.
Se destaca como la capacidad de los opositores para enmarcar la medida como un ataque a la propiedad privada fue determinante para generar un rechazo social significativo, más allá de los intereses directamente afectados. Esto evidencia las dificultades que enfrentan los gobiernos que intentan implementar reformas redistributivas o regulatorias en contextos de fuerte influencia de intereses privados y polarización mediática. Y que en el caso ecuatoriano fuevulnerable a la coyuntura nacional y regional, tanto para su implementación (bonanza económica, mayoría legislativa y confianza popular), como para su derogatoria (recesión económica, des legitimidad al régimen institucional de la Revolución Ciudadana), y que fue oportunamente aprovechado por la oposición política,
Este análisis contribuye significativamente a la literatura sobre políticas urbanas y de suelo en América Latina, mostrando cómo un instrumento recomendado internacionalmente (la captura de plusvalías) enfrenta enormes obstáculos políticos en su implementación real. Asimismo, ofrece una perspectiva valiosa para entender las dinámicas políticas del Ecuador contemporáneo, las tensiones irresueltas en torno al modelo de desarrollo y el legado complejo de la Revolución Ciudadana. El texto es, en esencia, un llamado a reconocer que la planificación territorial y la gestión del suelo son arenas de disputa política donde se definen visiones contrapuestas sobre la ciudad y la sociedad, que son proclives a manejarse por coyunturas económicas y políticas.
Si el lector desea más información sobre la temática expuesta en esta nota puede consultar el artículo aquí.
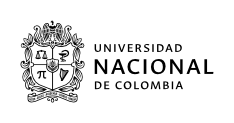


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU