El evento se realizó en el marco de la Semana de la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas – FCE y de la X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO, celebrada en Bogotá entre el 9 y el 12 de junio del presente año.
El panel reunió investigaciones recientes y temas de interés general desarrollados por el grupo de profesores del IEU-UNAL. El evento abordó los principales desafíos y problemáticas coyunturales que enfrentan los estudios urbanos, así como el papel del gobierno de la ciudad en la formulación de respuestas y políticas ante dichas problemáticas.
La primera exposición, titulada “Confinamiento y reactivación. Desagregando los impactos del COVID en la ocupación de las trece ciudades principales de Colombia”, a cargo del profesor Omar Rodríguez, tuvo como objetivo evaluar el impacto de las restricciones implementadas por el Gobierno Nacional sobre la ocupación de los mercados laborales durante la pandemia de COVID-19, en las trece principales áreas urbanas del país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Pasto, Pereira, el Valle de Aburrá y Villavicencio. Estas trece áreas, de acuerdo con el profesor, representan el 1% del territorio colombiano (16.028,59 Km2) y es allí donde se produce el 52% del PIB nacional. Tras identificar que la dinámica de contagios es un fenómeno claramente urbano, el docente señala que el desarrollo del objetivo de la investigación utiliza la variación temporal de la implementación de los protocolos de bioseguridad, hito que marcó la reactivación de las actividades productivas en el país.
Entre las principales conclusiones se encuentra que las restricciones sectoriales tuvieron un efecto negativo sobre el empleo. A nivel nacional, según el profesor, cada día de restricción representó una pérdida del 4% promedio mensual. Para las trece áreas urbanas estudiadas se observan rangos de impacto diferenciados entre ciudades, variando del 9% al 2.2%. Por otro lado, después de estudiar las dinámicas de contagio y fallecimiento, no se puede confirmar que estas hayan tenido un impacto en los mercados laborales de las ciudades. De igual forma, no se encontró un efecto marcado de los programas de apoyo al empresariado, dado el bajo número de empresarios beneficiados en comparación con la cantidad de empresas que fueron afectadas por las restricciones.
La segunda exposición del panel, a cargo de la profesora Ana Patricia Montoya y titulada “Negociando espacio para la vivienda cooperativa en América Latina: el caso de Colombia y El Salvador”, presenta los avances de una investigación centrada en estos dos países, donde ha surgido una nueva generación de cooperativas de vivienda. La investigación se desarrolla en el marco de una alianza entre la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de la profesora Ana Patricia Montoya, y la Universidad de Zúrich – ETH CASE, con financiación del Swiss National Science Foundation SPIRIT. El estudio busca contribuir a los debates sobre las cooperativas como proveedoras de vivienda asequible, no especulativa y sostenible en el tiempo, así como a las discusiones sobre las políticas públicas de vivienda en Colombia. Se presentan algunos avances del proyecto, entre ellos el estado del arte de la vivienda asociativa en América Latina y Colombia, su panorama normativo e institucional, así como los resultados de salidas de campo, estudios de caso, talleres piloto de vivienda cooperativa, artículos, ponencias y trabajos de posgrado que se han desarrollado en el marco de la investigación.
En términos generales, la profesora da cuenta de la creciente producción académica alrededor de la vivienda cooperativa en América Latina, a partir de estudios de caso y de los avances significativos que este tema ha tenido en países como Uruguay, Brasil, Argentina y Chile; destacando también el gran potencial de la vivienda colaborativa como solución habitacional. Asimismo, señala las limitaciones normativas en el contexto colombiano, el cual carece de una política específica para este tipo de vivienda.
La intervención del profesor Mario Avellaneda, titulada “Los proyectos de transporte: factores críticos para su planeación y desarrollo”, presenta los avances de su investigación y tiene como objetivo general identificar cómo impactan las reglas —formales e informales— y el comportamiento de los stakeholders políticos e institucionales en los procesos de planeación del transporte y en la ejecución de proyectos de ingeniería de transporte, con el fin de incorporar su análisis desde la fase de planeación y así disminuir los riesgos en el desarrollo de dichos proyectos. La hipótesis planteada sostiene que en los procesos de planeación del transporte el impacto de las reglas y del comportamiento de los actores —stakeholders— se incorpora de forma limitada, y que estos factores suelen abordarse de manera detallada solo en la fase de ejecución; generando así respuestas parciales frente a las necesidades reales de transporte de personas y mercancías.
En el desarrollo de su intervención, el docente identifica 56 proyectos de transporte en doce países del continente latinoamericano, así como siete tipos de infraestructura de estos proyectos (carreteras, trenes, metros, aeropuertos, puentes, túneles y puertos). Dichos proyectos son identificados con base en factores propios del proyecto, factores geográficos (como la búsqueda de soluciones a problemas de movilidad en América Latina, desarrollados en sistemas políticos unitarios o federales, y localizados en entornos urbanos, rurales o de conexión regional y nacional) y factores temporales (desarrollados en los últimos 40 años). Estos casos son analizados a partir de variables contractuales, temporales, de gobierno, modales (modo de transporte) y relacionadas con la modificación o intervención del desarrollo del proyecto. Entre las conclusiones expuestas por el profesor, se destaca la necesidad de que, en América Latina, la planeación de proyectos de infraestructura de transporte contemple la participación de diversos actores e intereses, subrayando también la importancia de coordinar los aspectos técnicos y políticos para reducir los tiempos de planeación y ejecución.
Tras contextualizar la evolución en torno al número de ciudades y su tamaño demográfico en Iberoamérica, así como los procesos de metropolización asociados a estos fenómenos de crecimiento, el profesor Diego Peña, en su intervención titulada “Gobierno metropolitano en Iberoamérica: referentes para la gestión político-administrativa y el ordenamiento territorial”, plantea la pregunta sobre qué modelos de gobernanza metropolitana pueden identificarse en las siguientes áreas urbanas: Bogotá, Santiago de Chile, Madrid y Guadalajara. Desde una perspectiva teórica, y como lo señaló el profesor, existen dos modelos de gobierno metropolitano: uno consolidado, ya sea supramunicipal o intermunicipal, y otro fragmentado, caracterizado por una cooperación entre municipios sin una institucionalidad formal.
El análisis comparado en las cuatro áreas urbanas propuestas evalúa el modelo de gobierno metropolitano, los órganos que participan en él, sus características, los instrumentos rectores o reguladores, así como sus principales desafíos. Como conclusión de su intervención, el profesor Peña señala que no existe un único modelo óptimo de gobierno metropolitano, destacando la relevancia del ordenamiento territorial como eje estructurante. Asimismo, subraya que un ejercicio de esta naturaleza contribuye al diseño de políticas metropolitanas sostenibles y democráticas.
La última exposición, a cargo de la profesora Yency Contreras, directora del IEU-UNAL, titulada “Problemáticas urbano-regionales en Colombia: una visión desde el ordenamiento territorial”, parte de la identificación de los patrones globales de urbanización, con especial énfasis en América Latina y Colombia, y sus implicaciones sobre el ordenamiento del suelo rural y su pervivencia. La presentación recopiló investigaciones recientes desarrolladas por la profesora, en las que se evidencia el crecimiento de la huella y de los perímetros urbanos de los municipios colombianos. Este crecimiento ha estado influenciado por la incorporación de suelo rural, suburbano y de expansión a los perímetros urbanos para la construcción de vivienda VIS y VIP, impulsada por decisiones e incentivos que, en muchos casos, no consideran adecuadamente los modelos de ocupación propios de los municipios, favoreciendo procesos especulativos sobre los territorios, sin que ello represente necesariamente una mejora en las condiciones de habitabilidad ni una reducción significativa del déficit habitacional.
La docente también identifica cómo han tomado forma procesos de subdivisión predial en suelo rural, e incluso en suelo de protección, señalando que este fenómeno, acompañado por la ocupación por construcciones, transforma la vocación original del suelo. Espacios anteriormente destinados a la agricultura están siendo reconvertidos en áreas orientadas al ocio y al turismo, dando cuenta del fenómeno conocido como rururbanización. Como corolario, se evidencian diversas consecuencias, entre ellas, una creciente presión sobre las áreas destinadas a la producción de alimentos, así como sobre aquellas orientadas a la conservación y protección ambiental. Las reflexiones finales de la intervención giran en torno a la escala de la planeación territorial, destacando la necesidad de adoptar un enfoque regional. Se plantea que la gestión del territorio debe considerar la vocación de los municipios e incorporar de manera integral elementos clave como la gestión adecuada del agua, los soportes públicos, la movilidad y la accesibilidad, la sostenibilidad del territorio, la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión del riesgo.
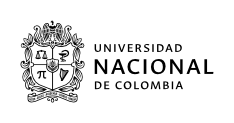


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU