Se trata de un estudio comparativo de los proyectos coloniales de Portugal y España y su legado en la formación socioterritorial de América Latina.
En el artículo “Urbanización de América colonial y los procesos de colonización ibérica: un análisis desde la teoría del pensamiento social latinoamericano” se analiza cómo la formación de las ciudades en América Latina representó un pilar fundamental para los proyectos de conquista y colonización de Portugal y España.
A partir de una revisión crítica de la bibliografía y basándose en las formulaciones teóricas del pensamiento social latinoamericano, el estudio demuestra que la producción del espacio urbano colonial no fue un proceso espontáneo, sino una herramienta estratégica para la dominación, el control social y la inserción del continente en la lógica del capitalismo primitivo. La investigación establece un diálogo interdisciplinario para investigar la constitución de la ciudad latinoamericana, destacando su papel central como instrumento de poder desde el ciclo de las fundaciones.
La elaboración del artículo recurre a la distinción entre los modelos de colonización portugués y español, revelando cómo sus diferentes enfoques dieron lugar a procesos de urbanización con características y funciones distintas. En el caso de la América portuguesa, la colonización se caracterizó por un proyecto con una fuerte base rural, centrado en la empresa agrícola del latifundio y en la explotación de la mano de obra esclava, principalmente para la producción de azúcar.
En este modelo, las ciudades, especialmente las costeras, surgieron como centros de control administrativo y comercial, cuya función era gestionar la producción que se llevaba a cabo en el campo y garantizar el flujo de riquezas hacia la metrópoli, es decir, “mientras que el lugar de producción era rural, agrario, el lugar de control era urbano” (Oliveira, 1978, p. 68). Las ciudades brasileñas nacieron, en este sentido, para servir a una economía agroexportadora, actuando como agencias de una civilización agraria-mercantil que administraba el orden colonial.
Por el contrario, el proyecto colonial español concibió la ciudad como punto de partida y centro de su dominación. La fundación de ciudades fue el principal instrumento para la ocupación territorial y el establecimiento del poder imperial. A diferencia del modelo portugués, donde la ocupación se expandió a partir de una base agraria, en la América española, el acto de fundar una ciudad era un acto político que formalizaba la posesión de la tierra e imponía un nuevo orden jurídico, social y religioso.
Siguiendo las prescripciones de las Leyes de Indias, las ciudades hispánicas se planificaron con un trazado geométrico en forma de tablero (damero), con una plaza central (plaza mayor) donde se concentraban las instituciones de poder: el cabildo (gobierno local), la iglesia y los edificios administrativos. Esta morfología urbana no era meramente estética, sino una expresión física de la racionalidad del poder colonial, diseñada para “ordenar para controlar” (Herrera, 2002). Las ciudades funcionaban como fortalezas, centros de aculturación y puntos de organización para la extracción de riquezas minerales, siendo esenciales para el éxito de la empresa colonial española.
Al analizar la triple relación entre colonización, capitalismo y ciudad, se argumenta que la cuestión de la tierra es el punto de convergencia entre los dos proyectos ibéricos. Ambos modelos impusieron una nueva lógica de propiedad, basada en la monopolización y explotación de la tierra, que desestructuró las sociedades originarias y reconfiguró el territorio para satisfacer las demandas del mercado europeo. La urbanización se convirtió en un requisito previo para el arraigo de los preceptos de la sociabilidad capitalista. La ciudad no solo fue el instrumento que permitió la expansión hacia la periferia del sistema mundial, sino también la herramienta utilizada para consolidar esa expansión y garantizar sus frutos.
En este sentido, las ciudades coloniales, ya fuera en la América española o portuguesa, fueron el lugar de la fuerza de persuasión (la Iglesia) y de la fuerza de coacción (la burocracia y las tropas), concentrando y potenciando el poder de la metrópoli sobre la sociedad colonial.
Se concluye que, aunque los proyectos coloniales tuvieron puntos de partida distintos, la función de la ciudad como espacio de dominación social fue un elemento común y decisivo. La organización de los centros urbanos condicionó la estructuración territorial de América Latina, y el legado de este proceso sigue siendo visible en la configuración de las ciudades contemporáneas. La concentración del poder, la desigualdad en la propiedad de la tierra y la lógica de explotación de los recursos, implantadas durante el periodo colonial, se cristalizaron y siguen moldeando las dinámicas sociales y espaciales de la región. Recuperar la historia de la construcción urbana a partir de estas categorías es, por lo tanto, imprescindible para comprender los retos y las contradicciones de la ciudad latinoamericana contemporánea.
Si deseas profundizar en la temática abordada en esta nota, consulta el artículo: “Urbanización de América colonial y los procesos de colonización ibérica: un análisis desde la teoría del pensamiento social latinoamericano”.
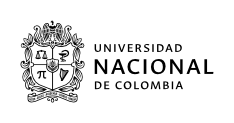


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU