Colombia ha estado marcada por una histórica y persistente desigualdad entre el campo y la ciudad, expresada tanto en el acceso desigual a derechos fundamentales como en la distribución inequitativa de los recursos, servicios e infraestructuras que garantizan condiciones dignas de vida. Esta brecha no se limita únicamente a lo material o económico, sino que también incide profundamente en las posibilidades reales que tienen las personas para elegir libremente los modos de vida que valoran.
En las zonas rurales, estas limitaciones han restringido la capacidad de los individuos y comunidades para desplegar sus talentos, aspiraciones y proyectos de vida en condiciones de libertad, seguridad y reconocimiento. En consecuencia, las oportunidades de desarrollo humano integral, aquellas que reconocen al ser humano en su multidimensionalidad física, emocional, social, cultural y política, han sido significativamente menores para quienes habitan los territorios campesinos, profundizando las brechas históricas de exclusión y marginación estructural.
El municipio de Chaparral, Tolima, no ha sido la excepción. Al igual que en muchas regiones del país, sus habitantes han padecido durante décadas los impactos del conflicto armado interno, lo que ha generado desarraigo, exclusión institucional y pérdida del tejido social. Las políticas públicas, cuando lograban llegar al territorio, eran en muchos casos ineficaces o aplicadas sin tener en cuenta las voces y necesidades de la población, dadas las restricciones impuestas por la presencia de actores armados ilegales o por el enfoque centralista de su implementación.
En este contexto, se realiza un análisis cualitativo centrado en los impactos de la Política Rural de Generación de Ingreso desarrollada a nivel nacional entre 2015 y 2018, una estrategia estatal que buscaba mejorar las condiciones de vida mediante proyectos productivos y procesos de fortalecimiento organizativo. El presente artículo se propone captar las percepciones de diez líderes sociales beneficiarios de dicha política, para evaluar su impacto más allá de la dimensión económica. Para ello, se adopta el enfoque de capacidades humanas, formulado por Amartya Sen y ampliado por Martha Nussbaum, el cual entiende el desarrollo como la expansión de las libertades reales que tienen las personas para lograr funcionamientos valiosos, es decir, aquello que efectivamente logran ser y hacer en sus vidas.
Estos funcionamientos, como estar saludable, participar en la comunidad o vivir sin temor, dependen tanto de las capacidades (las oportunidades reales de alcanzarlos), como del acceso a los bienes y servicios necesarios para realizarlos. Evaluar una política pública desde esta perspectiva implica no solo observar resultados tangibles, sino también analizar las condiciones estructurales, sociales y políticas que permiten o limitan el despliegue pleno del potencial humano.
Desde su introducción, el artículo problematiza la forma tradicional en que se ha medido la pobreza en Colombia. Durante años, el enfoque dominante ha sido el ingreso monetario: se considera pobre a quien no alcanza un umbral mínimo para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, esta visión, heredera de modelos neoclásicos, resulta insuficiente para comprender la complejidad del bienestar humano en contextos rurales afectados por la violencia y la exclusión. En respuesta, el autor integra el marco conceptual de Sen y Nussbaum, que propone entender la pobreza como una privación de capacidades y libertades fundamentales.
Desde esta óptica, se vuelve urgente analizar el impacto de las políticas públicas no solo en el ingreso, sino en dimensiones clave como la salud, la educación, la seguridad, las emociones, el respeto por otras especies, el juego, el pensamiento creativo y el control sobre el entorno.
La metodología adoptada combina rigurosidad técnica y compromiso ético. Se trata de una investigación cualitativa de tipo evaluativo, fundamentada en la investigación-acción participativa (IAP). Este enfoque reconoce a los líderes sociales no como objetos de estudio, sino como sujetos activos en la construcción del conocimiento. A través de entrevistas en profundidad, se recopilaron los relatos de diez líderes campesinos, hombres y mujeres, vinculados a proyectos productivos derivados de la política de generación de ingresos.
La guía de preguntas se diseñó con base en las diez capacidades centrales propuestas por Nussbaum, permitiendo organizar las experiencias narradas en torno a dimensiones esenciales del desarrollo humano. El análisis se realizó bajo el enfoque del análisis del discurso propuesto por Joe Martí, identificando estrategias sociales, contradicciones, mapas culturales y significados compartidos, todo ello a la luz de los funcionamientos y los bienes necesarios para el despliegue de las capacidades humanas.
Los resultados obtenidos son significativos y reveladores. En la dimensión de la vida, los testimonios evidencian cómo el conflicto armado implicó una ruptura profunda del tejido comunitario, limitando no solo la supervivencia física sino también la posibilidad de imaginar futuros viables. Sin embargo, la implementación del post acuerdo y la llegada de proyectos de desarrollo rural propiciaron una lenta pero sostenida recuperación de la esperanza y la acción colectiva. En la dimensión de la salud corporal, si bien hubo mejoras en el acceso a atención médica, persisten profundas desigualdades: en muchas veredas, los servicios son precarios y los traslados a centros urbanos implican barreras económicas y logísticas. La integridad corporal, por su parte, mejoró gracias a la disminución del accionar armado, lo cual fortaleció la percepción de seguridad en los territorios.
Una de las dimensiones más relevantes es la de las emociones. La creación de espacios de encuentro y formación permitió a los líderes expresar sentimientos reprimidos, sanar heridas invisibles y reencontrarse con la dignidad colectiva. Este componente, usualmente ausente en los informes técnicos, se revela fundamental para reconstruir la confianza social y el sentido de comunidad. Asimismo, la razón práctica —entendida como la capacidad de planear y tomar decisiones con criterio— se fortaleció notablemente: los beneficiarios desarrollaron habilidades para liderar, enfrentar obstáculos y emprender procesos productivos con enfoque sostenible. En lo referente a la afiliación, se observó un fortalecimiento de los vínculos comunitarios y organizativos, aunque también se evidenciaron tensiones frente al limitado reconocimiento institucional y la desconfianza persistente hacia el Estado.
En la dimensión del respeto por otras especies, algunos líderes incorporaron prácticas agroecológicas, promoviendo el cuidado ambiental y la conservación de los ecosistemas. En contraste, la dimensión del juego y la recreación se presentó poco desarrollada: no fue priorizada por los programas implementados, aunque algunos esfuerzos comunitarios intentaron recuperar espacios lúdicos y culturales por iniciativa propia. La capacidad de imaginación y pensamiento fue enriquecida por medio de procesos formativos, experiencias culturales y participación en escenarios de toma de decisiones. Por último, el control sobre el entorno se reflejó en la apropiación de los proyectos productivos, la consolidación de organizaciones locales como las Juntas de Acción Comunal y el creciente empoderamiento en la gestión del territorio.
Las conclusiones del artículo son contundentes. Para transformar de manera estructural la realidad rural no basta con entregar recursos ni con imponer proyectos diseñados desde el centro. Es necesario reconocer las múltiples dimensiones del bienestar humano y, especialmente, la capacidad de los actores locales para diagnosticar, liderar y construir alternativas desde sus propios saberes y contextos. Si bien el número de participantes es limitado, los hallazgos permiten cuestionar las narrativas tecnocráticas del desarrollo y proponer una lectura más humana, situada y transformadora. En lugar de estadísticas impersonales, emergen voces que relatan luchas, aprendizajes, sueños y procesos organizativos que resignifican lo público.
En suma, esta investigación representa una valiosa contribución al campo de los estudios rurales, al incorporar un enfoque de capacidades que articula teoría crítica, rigor metodológico y compromiso ético con las comunidades. Ofrece elementos para el diseño de políticas más integrales, sensibles y participativas, que respondan a las realidades de territorios históricamente excluidos especialmente por la ruralidad. A través de su mirada investigativa, el artículo no solo analiza un programa estatal, sino que dignifica las experiencias de quienes han resistido la violencia, la pobreza y la indiferencia institucional, construyendo con sus manos y su palabra nuevas formas de vida.
Si el lector desea más información sobre la temática expuesta en esta nota puede consultar el artículo “Análisis de los cambios en las capacidades humanas de los beneficiarios de la Política Rural de Generación de Ingreso, 2015-2018, en Chaparral, Tolima «, publicado en la revista “Ciudades, Estados y Política” del IEU-UNAL. Para ello puede ingresar aquí.
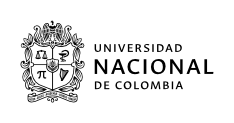


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU