En un capítulo de uno de sus libros, que él denomina “El hilo perdido de la novela”, el filósofo francés Jacques Rancière plantea que “la ficción… no es la invención de mundos imaginarios. Es ante todo una estructura de racionalidad: un modo de presentación que vuelve perceptibles e inteligibles las cosas, las situaciones o los acontecimientos; un modo de vinculación que construye formas de coexistencia, de sucesión y de encadenamiento causal entre acontecimientos, y da a esas formas los caracteres de lo posible, de lo real o de lo necesario. Se requiere esta doble operación, además, en todas partes donde se trata de construir cierto sentido de realidad y de formular inteligibilidad.”
Uno de los muchos valores que tiene “Sol marchito”[1], la novela de Álvaro Medina Amarís, es la potencia crítica que despliega la narración -tanto de la historia como de la cotidianidad de las décadas de finales del siglo XIX, en Colombia- pues ella en su desarrollo argumentativo contribuye enormemente a dilucidar, incluso en detalle, muchas de las circunstancias y acontecimientos, los apoyos y, sobre todo, los antecedentes de las violentas oposiciones que obstaculizan el devenir de la transformación que ha emprendido ahora nuestra sociedad, condensada en el gobierno que por primera vez, en más de doscientos años, no responde a los dictados e intereses de las élites tradicionales colombianas.
De manera nítida, la lectura de la inteligente y sensible exposición de los razonamientos que justifican las actitudes políticas que en lo fundamental determinan la historia en los treinta años anteriores al advenimiento del siglo XX, permite apreciar la dimensión de la incapacidad imaginativa y creativa de los (pretendidos) “hidalgos” que heredaron el poder de los españoles, para constituir un Estado que unificara las fuerzas, los intereses y los recursos en pro de la formulación de un proyecto de sociedad consistente y presentable en el concierto de las naciones del mundo.
E ilustra cómo esa inopia argumentativa entronizó la violencia como la única forma de dirimir las diferencias y, por ende, de sostener el ejercicio del gobierno cuando, esporádicamente, se tomaba el poder por cualquiera de los bandos -ideológicos, regionales o económicos-hasta que se presentaban las condiciones para reeditar la conflagración y, eventualmente, el cambio de usufructo del poder… y así hasta que los sorprende el final del siglo con la llamada “Guerra del Los Mil Días” y la pérdida de Panamá.
El desistimiento -consciente o inconsciente- de la formulación de un horizonte social, de la responsabilidad política y ética de tomar el destino en sus propias manos e inteligencias, se había producido desde hacía tanto tiempo que hacia finales de la década de 1860, la época de la que parte la narración de la tragedia, con las primeras letras, a los niños de alta alcurnia se les enseñaba “que Dios y Patria son la misma cosa porque en los países sin Dios no hay noción de patria y el salvajismo reina…” (pag.21 ).
Con base en este tipo de “razonamientos” se montaban las plataformas políticas y las arengas militares para llevar a cientos y miles de seguidores, de peones y de correligionarios a los innumerables campos de batalla, narrados por Medina, desde el inicio del libro hasta sus postrimerías.
Y el siglo XX siguió bajo la misma irracionalidad pues, como lo recordaba Alfonso López Pumarejo, en los años de la década de 1930, “[S]e practicaba la oposición… con caracteres de barbarie y de ferocidad … Quienes hoy miran con malos ojos la existencia de cualquier brote de inconformidad pregonaban la consigna de hacer invivible la República. Las vías de hecho, el atentado personal, la acción intrépida, en una palabra, la violencia, que más tarde habría de dejar huella tan funesta en nuestras costumbres políticas hasta alcanzar las más bajas capas de la sociedad, se abría camino en los círculos más altos y responsables. Con razón se ha dicho que la violencia no tuvo su origen en el pueblo, sino que, como filosofía y como práctica, vino desde lo alto…”[2]
Nunca importó -y parece que todavía hoy no importa- que en esas matazones se interrumpieran los sueños y las aspiraciones de millones de hombres y mujeres: “A mi solo me preocupan las ovejas, la pastora, el arsenal, El Calabrín y defender los principios morales de la religión verdadera.” expresa el General conservador, Antonio Ñungo, protagonista de la novela. (p.428)
Y toda la narración del militar a su hijo, Delio Antonio, que acaba de regresar de Nueva York, en junio de 1905, y que constituye la primera mitad de toda la obra, tiene como objetivo transmitirle el mismo mensaje reiterándole simbólicamente, que, protocolizada “ante notario”, le entregará la casa, La Tabita, de sus ancestros, reconstruida en la misma forma en que la habían mantenido el abuelo, Delio Ñungo, y el bisabuelo.
Hoy, casi 150 años después del asesinato del “poeta e ideólogo guerrillero” Delio Ñungo, vemos cómo quienes podrían considerarse la reencarnación de esos nietos y bisnietos y sus aliados y copartidarios, que tampoco han asumido la responsabilidad de formular ningún proyecto de sociedad medianamente competitiva en el escenario mundial de la economía ni, mucho menos de la democracia, se oponen con la misma vehemencia agresiva a cualquier pretensión del cambio que las actuales ciudadanías están buscando en la Colombia presente.
Después de que, especialmente, durante los últimos setenta años esas descendencias en sus diversas variantes no han hecho otra cosa que reiterar -hasta casi naturalizar- con armamento y métodos, y lenguajes, contemporáneos las expresiones de la barbarie que la novela de Medina ambienta con sus delicadas prosa y poesía en los estertores del siglo XIX.
Constituyéndose, por ello, en un referente obligado para elucidar la encrucijada en la que los sectores más conservadores del país pretenden convertir las propuestas de cambio que intenta por primera vez las multitudes colombianas.
Pues en la dramática narración de Medina no se trata solamente de la brutalidad en general o de la virulencia política en particular sino de la manera como la violencia se expresa y domina también todos los ámbitos de la vida individual: la familia, el amor, la amistad; las relaciones laborales; la educación, etc.
Es en el tratamiento de esta complejidad, que desarrolla la segunda parte de la extensa narración, donde, mediante un giro literario de gran calidad, el autor logra potenciar de manera contundente la proyección crítica de la novela, pues no solo muestra la pobreza existencial, la precariedad psicológica y sensible de la vida que desde el entorno personal sustenta toda la violencia y la brutalidad que despliega el General en los campos de batalla sino que, a través de la narración coral que reemplaza al monólogo con el que el militar ha monopolizado la palabra en la primera parte, deja ver la facilidad con la que la esquizofrenia se apodera de la voluntad y el accionar del protagonista llevándolo no solo a derrumbar la Nueva Tabita sino que él mismo se despide de este mundo justo cuando ha empezado a gozar de los resultados de sus victorias militares y políticas.
Aparte de la detallada demostración que la novela hace de que la violencia en la política colombiana no la introdujeron ni la guerrilla comunista ni el narcotráfico, sino que está en la médula del accionar de las élites políticas del país desde siempre, a mi juicio, ésta aproximación a los efectos e incidencias de la violencia, que está más acá de los marcos políticos y estructurales e indaga por efectos en el fuero interno de las personas hace que con, los recientes Informes de la Comisión de la Verdad, “Sol Marchito” se constituya en uno de los referentes esenciales del pensamiento crítico contemporáneo en Colombia.
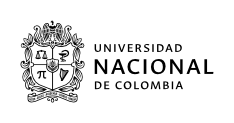


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU