La guerra entre Rusia y Ucrania se convirtió en un proceso que desafió las convicciones posmodernas de la Europa Occidental contemporánea y revivió los procesos descivilizatorios que los occidentales ya creían como parte de un pasado distante.
En la madrugada del 24 de febrero de 2022 más de 190.000 tropas militares rusas iniciaron un despliegue territorial clásico –similar al de los ejércitos invasores que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial– para ejecutar una “guerra relámpago” que acabara con la toma de Ucrania.
La misión de Moscú era clara: derribar al gobierno presidido por el abogado judío Volodímir Zelenski, elegido democráticamente, para posicionar un gobierno provisional y reintegrar el territorio ucraniano dentro de Rusia.
Hasta antes del inicio de la invasión, los rusos contaban a su favor con una trayectoria de más de dos décadas de experiencias de intervención militar exitosa dentro del “espacio exterior postsoviético”, que implicó el posicionamiento de fuerzas militares –e incluso de gobiernos provisionales– y la expansión de instituciones de gobierno en territorios tan diferentes como Moldavia, Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán o Georgia.
En el caso Georgia, durante el verano de 2008 las fuerzas militares rusas llevaron a cabo una guerra que en menos de 48 horas derrotó al modesto ejército postsoviético georgiano, con el pretexto de que el gobierno del entonces presidente Mijeíl Saakashvili había demostrado una “voluntad expresa de desafiar geopolíticamente a Moscú”, al pretender ingresar tanto a la Unión Europea como a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Coerción por la fuerza
Esta guerra, de gran impacto para las décadas posteriores, dejó claro que para Rusia no era posible que los Estados postsoviéticos tuvieran una ruta de decisiones soberana aparte de los enfoques estratégicos pensados en el Kremlin, y definidos por el gobierno de Moscú.
Lo anterior fue evidente con la toma ilegítima que a principios de 2014 Rusia adelantó en la península de Crimea, luego de la caída del gobierno de Víktor Yanukóvich por la amplia movilización social que rechazaba su negativa de que Ucrania ingresara a la Unión Europea, y de paso lograra ser socia de la OTAN.
La toma de Crimea, provista no solo de acciones militares que superaron con creces las capacidades de defensa de Kiev, sino también de un claro discurso historicista que justificaba el regreso de la Rusia histórica formada por la dinastía de los Romanov, mostró que para Moscú la vía de la coerción por la fuerza –como lo indicó Charles Tilly para hablar del Estado que se formaría desde Moscú en los últimos siglos– seguía siendo el recurso básico de integración territorial, cohesión social y construcción estatal.
La escasa o nula reacción occidental a la pérdida territorial (que de facto supuso para Ucrania la toma de la península de Crimea por parte de Occidente) dio señales a Moscú de que los Estados occidentales no tenían intenciones de oponerse activamente a tal iniciativa militar y estatal, y que las protestas diplomáticas no serían muy contundentes.
Francia y Alemania, los principales líderes europeos de la OTAN, optaron por doblegarse ante el gobierno de Vladímir Putin, mientras que durante el gobierno de Barack Obama los Estados Unidos optaron por confirmar que no estaban interesados ni en condiciones de luchar en una guerra contra Moscú para defender un orden internacional del que no tenían certezas.

Debido a la guerra en Ucrania, los ucranianos LGBT+ se unieron a la marcha del Orgullo en Varsovia y se manifestaron junto con los participantes polacos por la paz y la libertad de Ucrania. Foto: Wojtek Radwanski / AFP
Democracias dispares
Como lo han indicado el historiador ucraniano Serhii Plokhy y la analista política ruso-estadounidense Masha Gessen, la democracia ucraniana muestra una trayectoria institucional diferente a la rusa, al menos en dos sentidos.
Por una parte, se ha consolidado como una estructura institucional en la que las libertades individuales de todo tipo han sido garantizadas y defendidas, a la vez que se ha construido, por un camino azaroso, una sociedad plural y diversa.
De otra parte, Ucrania ha sido presa tanto de una persistente corrupción como de componendas políticas y falta de voluntad para defender el Estado, lo que llevó la nación al colapso militar y de defensa de 2014.
En febrero de 2022, cuando inició la guerra, las circunstancias estratégicas parecían favorables para Moscú debido al debilitamiento de la defensa europea de la OTAN por parte del gobierno del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump –y en especial de Ucrania–, particularmente cuando intentó utilizar su nuevo mandato como moneda de cambio en la competencia por el poder de cara a las elecciones presidenciales de 2020, en plena pandemia.
En este escenario, Vladímir Putin decidió apostar por la reintegración ucraniana, apoyado por el debilitado presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, quien con dificultad sobrevivió a un proceso electoral claramente tendencioso.
La guerra se convirtió en un proceso que desafió las convicciones posmodernas, posheroicas y posnacionales de la Europa Occidental contemporánea, y revivió los procesos “descivilizatorios” que los occidentales creían como parte de un pasado remoto.
Las tropas rusas entraron en el territorio ucraniano desde por lo menos cinco flancos, dos en el norte, dos en el oriente y uno más en el suroriente. Esta arremetida militar la conformaron: tropas de la Armada de Rusia de las unidades marítimas de la Flota Rusa del mar Negro; un amplio número de tropas de Infantería y unidades de la Fuerza Aérea; y escuadrones de acción de ciberguerra.
En este despliegue, la participación de Bielorrusia ha sido evidente desde el inicio de las acciones, tanto como espacio de retaguardia como de área táctica, muy a pesar de que el gobierno de Minsk (su capital) haya usado explicaciones eufemísticas para evitar consecuencias internacionales.
La invasión en sí misma ha supuesto un evidente crimen de agresión contra un Estado soberano y en evidente condición de desventaja militar y estratégica.
En pocas palabras, Moscú ha llevado a cabo una guerra de carácter imperialista clásica contra Kiev, que involucra tanto estrategias de combate de las pasadas guerras mundiales como estrategias tácticas y tecnologías contemporáneas. Su ataque incluye el uso de inteligencia artificial, ciberataques, redes sociales y el alistamiento (por primera vez desde los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki y las crisis de los misiles de 1962) del comando nuclear.
Sobre el terreno, Rusia ha cometido evidentes crímenes contra la población civil, como lo han corroborado diversas fuentes internacionales, en casos como Bucha, Mariúpol y Kramatorsk.
Estos crímenes se han cometido en medio de una táctica de guerra urbana, claramente practicada en Siria y que recuerda los arrasamientos de ciudades que hicieron tanto el ejército nazi como el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial.
Más allá de esto, es evidente que esta guerra se viene convirtiendo en una de repercusiones globales, pues ha pasado de ser una confrontación regional a un proceso de rearme, incluso una nueva forma de plantear los asuntos territoriales como algo central en la construcción, consolidación y estabilidad de los Estados.
Los planteamientos iniciales de este debate se abordan en el libro Guerra en Ucrania, inscrito en una línea de investigación sobre conflictos globales que por más de dos décadas he desarrollado desde el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de UNAL.
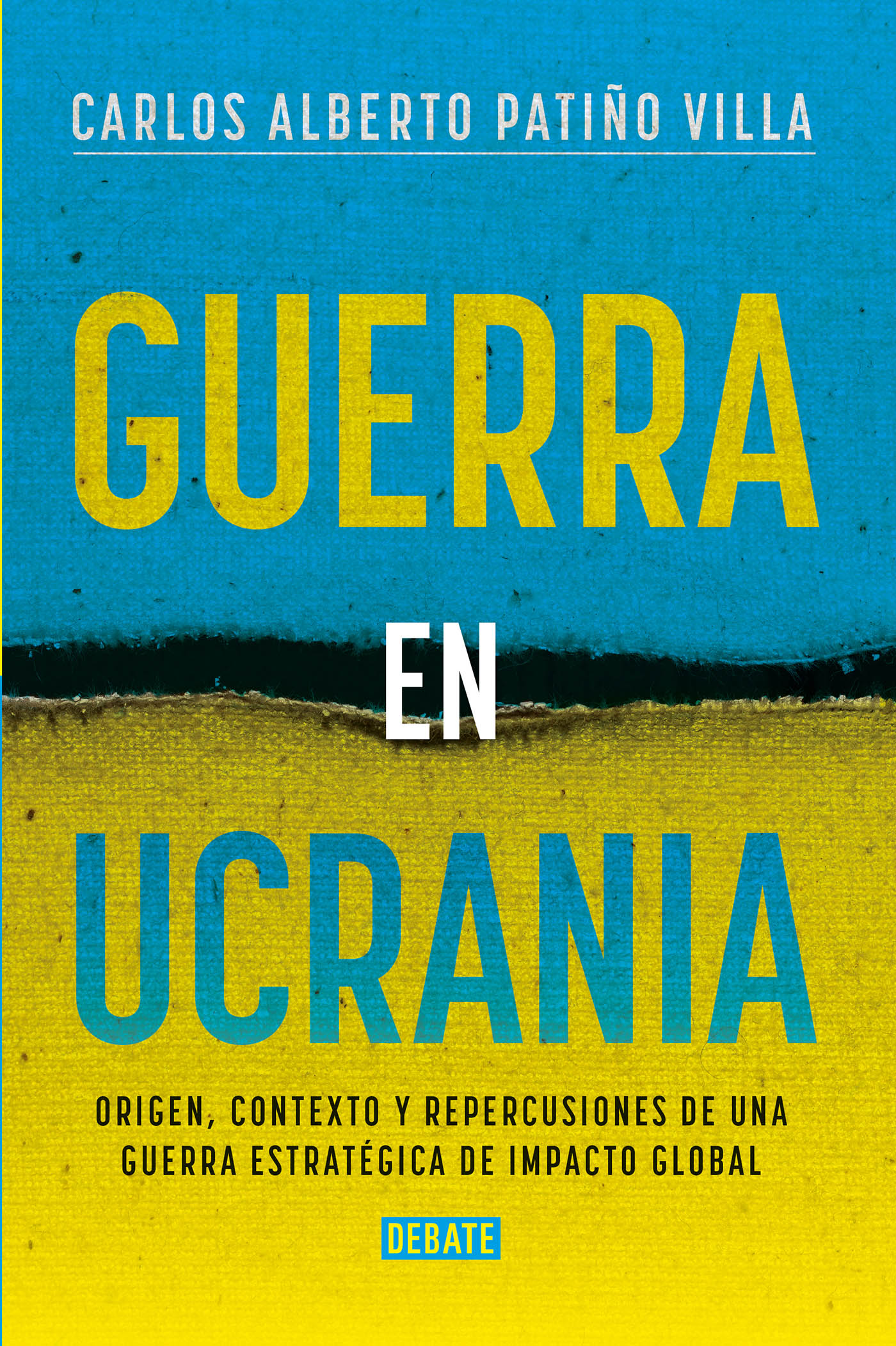
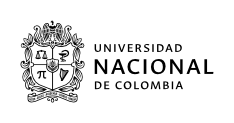


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU