Parecen impenetrables, salvo por las presiones económicas e internacionales, sobre todo aquellas que tienen que ver con derechos humanos, con el otorgamiento de libertades y con el respeto a lo que se consideran condiciones mínimas de dignidad humana en el mundo contemporáneo. Acá un recorrido por los hechos más importantes y su impacto en la sociedad.
En agosto de 2021 las fuerzas militares de los talibanes ingresaron en Kabul, ante la inexistencia de una resistencia militar por parte del ejército de la República Islámica de Afganistán, constituida a partir de la caída del primer régimen talibán, en 2001, luego de la invasión aliada occidental, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Las fuerzas de los talibanes son un conjunto variopinto de grupos de origen tribal, de clanes y de familias, organizadas alrededor de formas tradicionales de autoridad, con claros perfiles autoritarios, y dotados de una noción radical del islam, caracterizada por la limitación extrema del reconocimiento de la importancia social y pública de la mujer en la conformación de la sociedad.
La toma de Kabul en 2021 tuvo por lo menos tres dimensiones diferentes: primero, para los talibanes era el triunfo yihadista sobre fuerzas aliadas con los cristianos occidentales, y con una “forma artificial” de ordenamiento político, impuesto por EE.UU., los aliados occidentales de este y por aquellos que son percibidos como enemigos del islam.
Segundo, se trataba de una guerra de liberación, para la que los talibanes se prepararon no solo con una fuerza militar, sino también con procedimientos subversivos clave, inmiscuyéndose en posiciones cruciales del Gobierno de la República dentro de ministerios, organismos públicos, universidades, empresas y puntos de ayuda para los ciudadanos. En esta acción es importante anotar que los talibanes asumieron claros aprendizajes de las acciones públicas desarrolladas en las últimas décadas por Hezbollah, el grupo libanés que es a la vez partido político con redes de apoyo ciudadano “desde abajo”, y grupo armado ilegal, pero con evidentes capacidades de control territorial.
Y tercero, se trataba de restaurar el califato creado en 1996, cuando los talibanes asumieron el poder en Afganistán con la ayuda de Pakistán, derrotando tanto a los “señores de la guerra” como a los políticos comunistas y al ejército de la república de entonces.
El retorno de los talibanes al poder, quienes en principio hicieron diferentes advertencias de que aplicarían políticas moderadas de gobierno mientras reinstauraban de nuevo el emirato, bajo el mandato monárquico del emir Haibatulá Ajundzadá, despertó diferentes alertas en el mundo, teniendo claro los antecedentes políticos de su comportamiento en el período 1996- 2001.
Pero en esta ocasión parecía que los talibanes llegaban al poder por dos vías que les conferían derechos políticos amplios: de una parte, habían tenido varias rondas de negociación con los representantes diplomáticos del gobierno de Donald Trump, que se concretaron en el llamado “Acuerdo de Doha”, del 29 de febrero de 2020, y que oficialmente se denominó “Acuerdo para traer la paz a Afganistán”.
Esta negociación dio una cara diplomática e internacional de la que el primer régimen talibán carecía, y ahora con evidente respaldo de Washington, que sonaba a reconocimiento internacional, reafirmado por la promesa de EE.UU. de levantar las sanciones contra los líderes del movimiento considerados internacionalmente como terroristas o involucrados en actividades ilegales. Ello además daba legitimidad al reconocimiento que de facto daban las monarquías árabes del golfo Pérsico a los talibanes.
De otro lado, y también derivado de los acuerdos anteriores, EE.UU. se había comprometido a una retirada gradual pero veloz de Afganistán, obligando a que la débil república, presidida por Ashraf Ghani, debería emprender por iniciativa propia una guerra de control territorial, que ya tenía perdida en muchas regiones debido a la corrupción, a la incapacidad de construir una nueva cultura política y de mantener en pie unas fuerzas militares y de policía que se encontraban desmoralizadas y sin una doctrina plenamente identificable.
La firma del “Acuerdo de Doha” tuvo efecto inmediato en las zonas de combate: en diferentes puntos de combate y en medio de zonas en disputa, miembros del ejército –incluyendo soldados, suboficiales y oficiales– se entregaban a los talibanes, entregaban el armamento o simplemente cambiaban de bando. En ello influyeron jefes de tribus, ancianos venerables con reconocida autoridad tribal y religiosa, y clérigos musulmanes, muchos de los cuales preferían el brutal régimen integrista que las nuevas libertades republicanas, que beneficiaban especialmente a mujeres, niñas y minorías étnicas como los hazaras o los chiítas.
Desde agosto de 2021, una vez en el poder, en el nuevo régimen talibán, bajo el modelo del emirato, las alertas de que las antiguas prácticas políticas regresaban se fueron haciendo realidad. Los primeros síntomas iniciaron con la cancelación progresiva de los programas de televisión en los que hacían presencia mujeres periodistas como presentadoras, lo que además ha incluido el asesinato de familiares de periodistas, la restricción para la circulación de información y una censura inocultable sobre la información y los medios de prensa.
En diciembre de 2022 se conoció que los talibanes prohibían definitivamente la educación universitaria para mujeres, después de varios meses de deliberación entre las facciones más radicales del movimiento, en los que intentaban mostrar las bondades de tal medida. Y si ello fuera poco, la medida se complementó con otra todavía más fuerte: se eliminó el derecho a ingresar en los institutos de educación secundaria a las niñas mayores de 12 años. Quizá ello era previsible cuando los talibanes, recién llegados al poder de nuevo, eliminaron el Ministerio de la Mujer, sustituyéndolo por uno denominado “Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio”.
Las descripciones que en la década de 1990 hiciera Ahmed Rashid –periodista pakistaní que ha dedicado gran parte de su trabajo al análisis de los talibanes, tanto en Afganistán como en Pakistán, sobre lo que significó el primer emirato en Kabul– parecen retornar sin dilación alguna: en varias regiones, y aunque haya quienes digan que son las más aisladas, ha retornado la justicia del “ojo por ojo”, afincadas en las prácticas de venganza o vendetta, construidas con superficiales nociones de justicia y amparadas en lecturas radicales del islam. En este contexto parecen ser precisas las afirmaciones de quienes dicen que el sistema de justicia y de gobierno pretenden no solo neutralizar sino anular a la mitad de la población, a la vez que restringe todo tipo de libertades individuales y elimina cualquier posibilidad de diversidad, ya sea esta política, social, cultural o religiosa.
Y, como si fuera poco, los talibanes parecen impenetrables, salvo por las presiones económicas internacionales, sobre todo aquellas que tienen que ver con derechos humanos, con el otorgamiento de libertades y con el respeto a lo que se consideran como condiciones mínimas de dignidad humana en el mundo contemporáneo, algo que a los miembros del movimiento los tiene sin cuidado.
Ver artículo orginal aquí
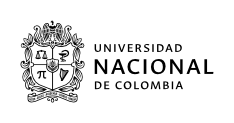


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU