Tiempo de la consulta: 0.32 ms Consulta a la memoria: 0.020 MB memoria antes de la consulta: 1.365 MB Filas devueltas: 0
SELECT `session_id`
FROM `ieu2015_session`
WHERE `session_id` = X'683433697367386867766971713730333739376d6b7239646862'
LIMIT 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_session | const | PRIMARY | PRIMARY | 194 | const | 1 | Using index |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.05 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.01 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 9 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 8 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/src/Session/MetadataManager.php:74 |
| 7 | Joomla\CMS\Session\MetadataManager->createRecordIfNonExisting() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:154 |
| 6 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->checkSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:828 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->loadSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:136 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:66 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:386 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:140 |
| 1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:46 |
Tiempo de la consulta: 1.91 ms Después de la última consulta: 0.11 ms Consulta a la memoria: 0.004 MB memoria antes de la consulta: 1.370 MB
INSERT INTO `ieu2015_session`
(`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`)
VALUES
(X'683433697367386867766971713730333739376d6b7239646862', 1, 1714009500, 0, '', 0)
'Explicar' no es posible en la consulta: INSERT INTO `ieu2015_session`
(`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`) VALUES
(X'683433697367386867766971713730333739376d6b7239646862', 1, 1714009500, 0, '', 0)
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init for update | 0.01 ms |
| Update | 0.06 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 1.64 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 8 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/src/Session/MetadataManager.php:116 |
| 7 | Joomla\CMS\Session\MetadataManager->createRecordIfNonExisting() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:154 |
| 6 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->checkSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:828 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->loadSession() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:136 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:66 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->__construct() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:386 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:140 |
| 1 | Joomla\CMS\Factory::getApplication() | JROOT/index.php:46 |
Tiempo de la consulta: 0.67 ms Después de la última consulta: 6.43 ms Consulta a la memoria: 0.042 MB memoria antes de la consulta: 1.402 MB Filas devueltas: 52
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `ieu2015_extensions`
WHERE `type` = 'component'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_extensions | ref | extension | extension | 82 | const | 62 | Using index condition; Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.06 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.37 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:445 |
| 10 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::Joomla\CMS\Component\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 9 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 8 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:453 |
| 7 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::load() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:519 |
| 6 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::getComponents() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:44 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::getComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:103 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::getParams() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:594 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 5.92 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 1.512 MB Filas devueltas: 3
SELECT id, rules
FROM `ieu2015_viewlevels`
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_viewlevels | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 3 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.09 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1506 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadAssocList() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:1063 |
| 8 | Joomla\CMS\Access\Access::getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/User/User.php:458 |
| 7 | Joomla\CMS\User\User->getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:318 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::load() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:87 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::getPlugin() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:129 |
| 4 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::isEnabled() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:604 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.37 ms Después de la última consulta: 0.08 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 1.523 MB Filas devueltas: 1
SELECT b.id
FROM ieu2015_usergroups AS a
LEFT JOIN ieu2015_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
WHERE a.id = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| 1 | SIMPLE | b | range | idx_usergroup_nested_set_lookup | idx_usergroup_nested_set_lookup | 4 | NULL | 1 | Using where; Using index |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.05 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.08 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:980 |
| 9 | Joomla\CMS\Access\Access::getGroupsByUser() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:1095 |
| 8 | Joomla\CMS\Access\Access::getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/User/User.php:458 |
| 7 | Joomla\CMS\User\User->getAuthorisedViewLevels() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:318 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::load() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:87 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::getPlugin() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:129 |
| 4 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::isEnabled() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:604 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.03 ms Después de la última consulta: 1.78 ms Consulta a la memoria: 0.035 MB memoria antes de la consulta: 1.545 MB Filas devueltas: 142
SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`
FROM ieu2015_extensions
WHERE enabled = 1
AND type = 'plugin'
AND state IN (0,1)
AND access IN (1,1)
ORDER BY ordering
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_extensions | ALL | extension | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 440 | Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.03 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Creating sort index | 0.65 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.05 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:351 |
| 9 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::Joomla\CMS\Plugin\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 8 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 7 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:356 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::load() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:87 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::getPlugin() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:129 |
| 4 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::isEnabled() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:604 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.50 ms Después de la última consulta: 92.80 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 2.910 MB Filas devueltas: 1
SELECT manifest_cache
FROM ieu2015_extensions
WHERE element = 'com_logman'
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_extensions | ref | element_clientid,element_folder_clientid | element_clientid | 402 | const | 1 | Using index condition |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.07 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.08 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.06 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.04 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/koowa/logman/logman.php:137 |
| 12 | PlgKoowaLogman->_getLogmanVersion() | JROOT/plugins/koowa/logman/logman.php:23 |
| 11 | PlgKoowaLogman->__construct() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:280 |
| 10 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:182 |
| 9 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin() | JROOT/plugins/system/joomlatools/joomlatools.php:176 |
| 8 | PlgSystemJoomlatools->bootstrap() | JROOT/plugins/system/joomlatools/joomlatools.php:49 |
| 7 | PlgSystemJoomlatools->__construct() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:280 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:182 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:667 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.50 ms Después de la última consulta: 74.10 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 3.948 MB Filas devueltas: 2
SELECT *
FROM ieu2015_languages
WHERE published=1
ORDER BY ordering ASC
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_languages | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 3 | Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.04 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Creating sort index | 0.07 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.06 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:150 |
| 8 | Joomla\CMS\Language\LanguageHelper::getLanguages() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:96 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->__construct() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:280 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:182 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:667 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.41 ms Después de la última consulta: 0.13 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 3.957 MB Filas devueltas: 4
SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id`
FROM `ieu2015_extensions`
WHERE `type` = 'language'
AND `state` = 0
AND `enabled` = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_extensions | ref | extension | extension | 82 | const | 4 | Using index condition; Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.06 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.05 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.03 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:209 |
| 8 | Joomla\CMS\Language\LanguageHelper::getInstalledLanguages() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:110 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->__construct() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:280 |
| 6 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::import() | JROOT/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:182 |
| 5 | Joomla\CMS\Plugin\PluginHelper::importPlugin() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:667 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 4.85 ms Después de la última consulta: 91.25 ms Consulta a la memoria: 0.534 MB memoria antes de la consulta: 4.620 MB Filas devueltas: 517
SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,`m`.`browserNav`, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
FROM ieu2015_menu AS m
LEFT JOIN ieu2015_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id
WHERE m.published = 1
AND m.parent_id > 0
AND m.client_id = 0
ORDER BY m.lft
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | ref | idx_client_id_parent_id_alias_language | idx_client_id_parent_id_alias_language | 1 | const | 637 | Using index condition; Using where; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | e | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.m.component_id | 1 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.10 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.04 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.08 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| Creating sort index | 4.27 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.01 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.06 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 22 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:93 |
| 21 | Joomla\CMS\Menu\SiteMenu->Joomla\CMS\Menu\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 20 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 19 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:101 |
| 18 | Joomla\CMS\Menu\SiteMenu->load() | JROOT/libraries/src/Menu/AbstractMenu.php:78 |
| 17 | Joomla\CMS\Menu\AbstractMenu->__construct() | JROOT/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:62 |
| 16 | Joomla\CMS\Menu\SiteMenu->__construct() | JROOT/libraries/src/Menu/AbstractMenu.php:142 |
| 15 | Joomla\CMS\Menu\AbstractMenu::getInstance() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:417 |
| 14 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->getMenu() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:275 |
| 13 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->getMenu() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:65 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->__construct() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:189 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router::getInstance() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:533 |
| 10 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication::getRouter() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:403 |
| 9 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication::getRouter() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:145 |
| 8 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterInitialise() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:668 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:686 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->initialiseApp() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:212 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.41 ms Después de la última consulta: 46.84 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 6.742 MB Filas devueltas: 1
Consultas duplicadas:
#16SELECT id
FROM ieu2015_zoo_item
WHERE alias = 'la-otra-experiencia-de-la-muralla'
LIMIT 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_item | const | ALIAS_INDEX | ALIAS_INDEX | 257 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.07 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.03 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.06 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:87 |
| 12 | DatabaseHelper->queryResult() | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/alias.php:119 |
| 11 | AppAlias->translateAliasToID() | JROOT/components/com_zoo/router.php:263 |
| 10 | ZooParseRoute() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterLegacy.php:105 |
| 9 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterLegacy->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:438 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:482 |
| 7 | Joomla\CMS\Router\Router->_parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:227 |
| 6 | Joomla\CMS\Router\Router->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:139 |
| 5 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1142 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.91 ms Después de la última consulta: 3.49 ms Consulta a la memoria: 0.029 MB memoria antes de la consulta: 6.775 MB Filas devueltas: 51
SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`
FROM `ieu2015_assets`
WHERE `name` IN ('root.1','com_actionlogs','com_admin','com_advancedmodules','com_ajax','com_akquickicons','com_associations','com_breezingforms','com_cache','com_categories','com_checkin','com_comment','com_config','com_contact','com_content','com_contenthistory','com_cpanel','com_eventbooking','com_extplorer','com_fields','com_igallery','com_installer','com_jak2filter','com_jce','com_joomlaupdate','com_k2','com_languages','com_login','com_logman','com_mailto','com_media','com_menus','com_messages','com_modules','com_phocacommander','com_plugins','com_postinstall','com_privacy','com_redirect','com_redj','com_rstbox','com_search','com_sitemapgenerator','com_sppolls','com_tags','com_templates','com_users','com_weblinks','com_widgetkit','com_wrapper','com_xmap','com_zoo','com_zoolanders')
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_assets | range | idx_asset_name | idx_asset_name | 202 | NULL | 53 | Using index condition |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.06 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.13 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.41 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.06 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:429 |
| 17 | Joomla\CMS\Access\Access::preloadComponents() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:213 |
| 16 | Joomla\CMS\Access\Access::preload() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:531 |
| 15 | Joomla\CMS\Access\Access::getAssetRules() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:183 |
| 14 | Joomla\CMS\Access\Access::check() | JROOT/libraries/src/User/User.php:398 |
| 13 | Joomla\CMS\User\User->authorise() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Document.php:28 |
| 12 | RegularLabs\Plugin\System\AdvancedModules\Document::loadFrontEditScript() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helper.php:32 |
| 11 | RegularLabs\Plugin\System\AdvancedModules\Helper->onAfterRoute() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 10 | call_user_func_array() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Plugin.php:97 |
| 9 | RegularLabs\Plugin\System\AdvancedModules\Plugin->run() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/advancedmodules.php:64 |
| 8 | PlgSystemAdvancedModules->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.35 ms Después de la última consulta: 2.43 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 6.860 MB Filas devueltas: 1
SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `ieu2015_extensions`
WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_extensions | ref | element_clientid,element_folder_clientid,extension | extension | 484 | const,const | 1 | Using index condition |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.06 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.05 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1662 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadObject() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:167 |
| 17 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::Joomla\CMS\Helper\{closure}() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 16 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:173 |
| 15 | Joomla\CMS\Cache\Controller\CallbackController->get() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:175 |
| 14 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::loadLibrary() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:43 |
| 13 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::getLibrary() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:90 |
| 12 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::getParams() | JROOT/libraries/src/Version.php:321 |
| 11 | Joomla\CMS\Version->getMediaVersion() | JROOT/libraries/src/Factory.php:778 |
| 10 | Joomla\CMS\Factory::createDocument() | JROOT/libraries/src/Factory.php:234 |
| 9 | Joomla\CMS\Factory::getDocument() | JROOT/plugins/system/k2/k2.php:388 |
| 8 | plgSystemK2->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.87 ms Después de la última consulta: 0.14 ms Consulta a la memoria: 0.006 MB memoria antes de la consulta: 6.853 MB
UPDATE `ieu2015_extensions`
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"538d9328ee108d6c1dac5f2570dd91ee\"}'
WHERE `type` = 'library'
AND `element` = 'joomla'
'Explicar' no es posible en la consulta: UPDATE `ieu2015_extensions`
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"538d9328ee108d6c1dac5f2570dd91ee\"}'
WHERE `type` = 'library' AND `element` = 'joomla'
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init for update | 0.05 ms |
| Updating | 0.06 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 1.60 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/src/Helper/LibraryHelper.php:117 |
| 13 | Joomla\CMS\Helper\LibraryHelper::saveParams() | JROOT/libraries/src/Version.php:372 |
| 12 | Joomla\CMS\Version->setMediaVersion() | JROOT/libraries/src/Version.php:331 |
| 11 | Joomla\CMS\Version->getMediaVersion() | JROOT/libraries/src/Factory.php:778 |
| 10 | Joomla\CMS\Factory::createDocument() | JROOT/libraries/src/Factory.php:234 |
| 9 | Joomla\CMS\Factory::getDocument() | JROOT/plugins/system/k2/k2.php:388 |
| 8 | plgSystemK2->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.53 ms Después de la última consulta: 14.97 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 6.984 MB Filas devueltas: 7
SELECT id, home, template, s.params
FROM ieu2015_template_styles as s
LEFT JOIN ieu2015_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
WHERE s.client_id = 0
AND e.enabled = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | s | ALL | idx_template,idx_client_id,idx_client_id_home | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 17 | Using where |
| 1 | SIMPLE | e | ref | element_clientid,element_folder_clientid,extension | element_clientid | 403 | c27IEU.s.template,const | 1 | Using index condition; Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.03 ms |
| Optimizing | 0.03 ms |
| Statistics | 0.07 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.12 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.06 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 20 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:486 |
| 19 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->getTemplate() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:365 |
| 18 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::includeRelativeFiles() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:712 |
| 17 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::script() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 16 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:239 |
| 15 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::call() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:146 |
| 14 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::_() | JROOT/libraries/cms/html/jquery.php:52 |
| 13 | JHtmlJquery::framework() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 12 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:239 |
| 11 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::call() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:146 |
| 10 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::_() | JROOT/administrator/components/com_k2/helpers/html.php:71 |
| 9 | K2HelperHTML::loadHeadIncludes() | JROOT/plugins/system/k2/k2.php:404 |
| 8 | plgSystemK2->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.30 ms Después de la última consulta: 22.60 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 7.186 MB Filas devueltas: 1
Consultas duplicadas:
#11SELECT id
FROM ieu2015_zoo_item
WHERE alias = 'la-otra-experiencia-de-la-muralla'
LIMIT 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_item | const | ALIAS_INDEX | ALIAS_INDEX | 257 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 22 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 21 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:87 |
| 20 | DatabaseHelper->queryResult() | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/alias.php:119 |
| 19 | AppAlias->translateAliasToID() | JROOT/components/com_zoo/router.php:263 |
| 18 | ZooParseRoute() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterLegacy.php:105 |
| 17 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterLegacy->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:438 |
| 16 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:482 |
| 15 | Joomla\CMS\Router\Router->_parseSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:227 |
| 14 | Joomla\CMS\Router\Router->parse() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:139 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->parse() | JROOT/libraries/joomlatools/component/koowa/event/subscriber/application.php:63 |
| 12 | ComKoowaEventSubscriberApplication->onAfterApplicationRoute() | JROOT/libraries/joomlatools/library/event/publisher/abstract.php:128 |
| 11 | KEventPublisherAbstract->publishEvent() | JROOT/libraries/joomlatools/component/koowa/event/publisher/publisher.php:43 |
| 10 | ComKoowaEventPublisher->publishEvent() | JROOT/plugins/system/joomlatools/joomlatools.php:394 |
| 9 | PlgSystemJoomlatools->_proxyEvent() | JROOT/plugins/system/joomlatools/joomlatools.php:229 |
| 8 | PlgSystemJoomlatools->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.30 ms Después de la última consulta: 4.22 ms Consulta a la memoria: 0.038 MB memoria antes de la consulta: 7.207 MB Filas devueltas: 1
SELECT *
FROM ieu2015_zoo_item
WHERE id = 2518
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_item | const | PRIMARY,MULTI_INDEX2,ID_APPLICATION_INDEX | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:64 |
| 13 | DatabaseHelper->query() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:399 |
| 12 | AppTable->_queryObject() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:189 |
| 11 | AppTable->find() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:136 |
| 10 | AppTable->get() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:526 |
| 9 | plgSystemZooSeo->addOpenGraphTags() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:100 |
| 8 | plgSystemZooSeo->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.24 ms Después de la última consulta: 5.94 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 7.334 MB Filas devueltas: 1
SELECT *
FROM ieu2015_zoo_application
WHERE id = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_application | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 18 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:64 |
| 17 | DatabaseHelper->query() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:399 |
| 16 | AppTable->_queryObject() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:189 |
| 15 | AppTable->find() | JROOT/administrator/components/com_zoo/tables/application.php:131 |
| 14 | ApplicationTable->find() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:136 |
| 13 | AppTable->get() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:326 |
| 12 | Item->getApplication() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:208 |
| 11 | ItemRenderer->_getConfigPosition() | JROOT/plugins/system/zooseo/renderer/zooseo.php:47 |
| 10 | ZooseoRenderer->renderPosition() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:561 |
| 9 | plgSystemZooSeo->addOpenGraphTags() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:100 |
| 8 | plgSystemZooSeo->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.46 ms Después de la última consulta: 37.99 ms Consulta a la memoria: 0.028 MB memoria antes de la consulta: 7.840 MB Filas devueltas: 0
SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note
FROM ieu2015_fields AS a
LEFT JOIN `ieu2015_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN ieu2015_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN ieu2015_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN ieu2015_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN ieu2015_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
WHERE a.context = 'com_zoo.element.textarea'
AND a.access IN (1,1)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)
ORDER BY a.ordering ASC
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | ref | idx_state,idx_access,idx_context | idx_state | 1 | const | 1 | Using where; Using temporary; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | l | eq_ref | idx_langcode | idx_langcode | 28 | c27IEU.a.language | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | uc | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.checked_out | 1 | |
| 1 | SIMPLE | ag | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.access | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | ua | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.created_user_id | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | g | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.group_id | 1 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.16 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.06 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.09 ms |
| Optimizing | 0.04 ms |
| Statistics | 0.14 ms |
| Preparing | 0.05 ms |
| Creating tmp table | 0.06 ms |
| Sorting result | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.44 ms |
| Creating sort index | 0.04 ms |
| Removing tmp table | 0.07 ms |
| Creating sort index | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.10 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 28 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 27 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:322 |
| 26 | Joomla\CMS\MVC\Model\BaseDatabaseModel->_getList() | JROOT/administrator/components/com_fields/models/fields.php:333 |
| 25 | FieldsModelFields->_getList() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/ListModel.php:194 |
| 24 | Joomla\CMS\MVC\Model\ListModel->getItems() | JROOT/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php:136 |
| 23 | FieldsHelper::getFields() | JROOT/plugins/system/fields/fields.php:495 |
| 22 | PlgSystemFields->onContentPrepare() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 21 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 20 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/cms/html/content.php:41 |
| 19 | JHtmlContent::prepare() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 18 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:239 |
| 17 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::call() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:146 |
| 16 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::_() | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/zoo.php:181 |
| 15 | ZooHelper->triggerContentPlugins() | JROOT/media/zoo/elements/textarea/textarea.php:146 |
| 14 | ElementTextarea->render() | JROOT/components/com_zoo/renderer/element/default.php:19 |
| 13 | include JROOT/components/com_zoo/renderer/element/default.php | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php:155 |
| 12 | AppRenderer->render() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:65 |
| 11 | ItemRenderer->render() | JROOT/plugins/system/zooseo/renderer/zooseo.php:113 |
| 10 | ZooseoRenderer->renderPosition() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:561 |
| 9 | plgSystemZooSeo->addOpenGraphTags() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:100 |
| 8 | plgSystemZooSeo->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.42 ms Después de la última consulta: 12.79 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 7.976 MB Filas devueltas: 14
SELECT *
FROM ieu2015_zoo_category
WHERE application_id = 1
AND published = 1
ORDER BY ordering
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_category | ALL | PUBLISHED_INDEX,APPLICATIONID_ID_INDEX,APPLICATIONID_ID_INDEX2 | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 35 | Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Creating sort index | 0.12 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:64 |
| 18 | DatabaseHelper->query() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:425 |
| 17 | AppTable->_queryObjectList() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:192 |
| 16 | AppTable->find() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:165 |
| 15 | AppTable->all() | JROOT/administrator/components/com_zoo/tables/category.php:230 |
| 14 | CategoryTable->getAll() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:425 |
| 13 | Application->getCategories() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:449 |
| 12 | Application->getCategoryTree() | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/route.php:295 |
| 11 | RouteHelper->item() | JROOT/plugins/system/zooseo/renderer/zooseo.php:111 |
| 10 | ZooseoRenderer->renderPosition() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:561 |
| 9 | plgSystemZooSeo->addOpenGraphTags() | JROOT/plugins/system/zooseo/zooseo.php:100 |
| 8 | plgSystemZooSeo->onAfterRoute() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 7 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 6 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 5 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1190 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:796 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->route() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:218 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.31 ms Después de la última consulta: 13.86 ms Consulta a la memoria: 0.006 MB memoria antes de la consulta: 8.099 MB
UPDATE ieu2015_zoo_item
SET hits = (hits + 1)
WHERE id = 2518
'Explicar' no es posible en la consulta: UPDATE ieu2015_zoo_item SET hits = (hits + 1) WHERE id = 2518
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init for update | 0.05 ms |
| Updating | 0.07 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:64 |
| 13 | DatabaseHelper->query() | JROOT/administrator/components/com_zoo/tables/item.php:178 |
| 12 | ItemTable->hit() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:674 |
| 11 | Item->hit() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:167 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 0.13 ms Consulta a la memoria: 0.023 MB memoria antes de la consulta: 8.107 MB Filas devueltas: 1
SELECT id
FROM ieu2015_users
WHERE id = 206
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_users | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | Using index |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.05 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 15 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 14 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:87 |
| 13 | DatabaseHelper->queryResult() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/user.php:44 |
| 12 | UserAppHelper->get() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:358 |
| 11 | Item->getAuthor() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:181 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.66 ms Después de la última consulta: 6.56 ms Consulta a la memoria: 0.030 MB memoria antes de la consulta: 8.123 MB Filas devueltas: 17
SHOW FULL COLUMNS
FROM `ieu2015_users`
'Explicar' no es posible en la consulta: SHOW FULL COLUMNS FROM `ieu2015_users`
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.23 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Filling schema table | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| checking permissions | 0.08 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Removing tmp table | 0.09 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 25 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 24 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php:448 |
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->getTableColumns() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:261 |
| 22 | Joomla\CMS\Table\Table->getFields() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:180 |
| 21 | Joomla\CMS\Table\Table->__construct() | JROOT/libraries/src/Table/User.php:41 |
| 20 | Joomla\CMS\Table\User->__construct() | JROOT/libraries/src/Table/Table.php:328 |
| 19 | Joomla\CMS\Table\Table::getInstance() | JROOT/libraries/src/User/User.php:603 |
| 18 | Joomla\CMS\User\User::getTable() | JROOT/libraries/src/User/User.php:877 |
| 17 | Joomla\CMS\User\User->load() | JROOT/libraries/src/User/User.php:248 |
| 16 | Joomla\CMS\User\User->__construct() | JROOT/libraries/src/User/User.php:301 |
| 15 | Joomla\CMS\User\User::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:266 |
| 14 | Joomla\CMS\Factory::getUser() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/helper.php:69 |
| 13 | AppHelper->_call() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/user.php:51 |
| 12 | UserAppHelper->get() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:358 |
| 11 | Item->getAuthor() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:181 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.28 ms Después de la última consulta: 1.76 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 8.156 MB Filas devueltas: 1
SELECT *
FROM `ieu2015_users`
WHERE `id` = 206
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_users | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.03 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.03 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1465 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadAssoc() | JROOT/libraries/src/Table/User.php:87 |
| 18 | Joomla\CMS\Table\User->load() | JROOT/libraries/src/User/User.php:880 |
| 17 | Joomla\CMS\User\User->load() | JROOT/libraries/src/User/User.php:248 |
| 16 | Joomla\CMS\User\User->__construct() | JROOT/libraries/src/User/User.php:301 |
| 15 | Joomla\CMS\User\User::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:266 |
| 14 | Joomla\CMS\Factory::getUser() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/helper.php:69 |
| 13 | AppHelper->_call() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/user.php:51 |
| 12 | UserAppHelper->get() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:358 |
| 11 | Item->getAuthor() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:181 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.33 ms Después de la última consulta: 7.07 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 8.169 MB Filas devueltas: 2
SELECT `g`.`id`,`g`.`title`
FROM `ieu2015_usergroups` AS g
INNER JOIN `ieu2015_user_usergroup_map` AS m
ON m.group_id = g.id
WHERE `m`.`user_id` = 206
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 2 | Using index |
| 1 | SIMPLE | g | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.m.group_id | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.04 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1506 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadAssocList() | JROOT/libraries/src/Table/User.php:112 |
| 18 | Joomla\CMS\Table\User->load() | JROOT/libraries/src/User/User.php:880 |
| 17 | Joomla\CMS\User\User->load() | JROOT/libraries/src/User/User.php:248 |
| 16 | Joomla\CMS\User\User->__construct() | JROOT/libraries/src/User/User.php:301 |
| 15 | Joomla\CMS\User\User::getInstance() | JROOT/libraries/src/Factory.php:266 |
| 14 | Joomla\CMS\Factory::getUser() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/helper.php:69 |
| 13 | AppHelper->_call() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/user.php:51 |
| 12 | UserAppHelper->get() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:358 |
| 11 | Item->getAuthor() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:181 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.35 ms Después de la última consulta: 0.14 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 8.177 MB Filas devueltas: 4
SELECT b.id
FROM ieu2015_user_usergroup_map AS map
LEFT JOIN ieu2015_usergroups AS a
ON a.id = map.group_id
LEFT JOIN ieu2015_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
WHERE map.user_id = 206
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | map | ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 2 | Using index |
| 1 | SIMPLE | a | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.map.group_id | 1 | |
| 1 | SIMPLE | b | ALL | idx_usergroup_nested_set_lookup | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 8 | Range checked for each record (index map: 0x10) |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.05 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.06 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 18 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 17 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/src/Access/Access.php:980 |
| 16 | Joomla\CMS\Access\Access::getGroupsByUser() | JROOT/libraries/src/User/User.php:480 |
| 15 | Joomla\CMS\User\User->getAuthorisedGroups() | JROOT/libraries/src/User/User.php:386 |
| 14 | Joomla\CMS\User\User->authorise() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/user.php:222 |
| 13 | UserAppHelper->isJoomlaSuperAdmin() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/user.php:54 |
| 12 | UserAppHelper->get() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:358 |
| 11 | Item->getAuthor() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:181 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.46 ms Después de la última consulta: 9.51 ms Consulta a la memoria: 0.027 MB memoria antes de la consulta: 8.544 MB Filas devueltas: 3
SELECT b.id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS a JOIN ieu2015_zoo_category AS b
ON a.category_id = b.id
WHERE a.item_id=2518
AND b.published = 1 UNION SELECT 0
FROM ieu2015_zoo_category_item AS a
WHERE a.item_id=2518
AND a.category_id = 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | PRIMARY | a | ref | PRIMARY,ITEMID_INDEX,CATEGORYID_INDEX | ITEMID_INDEX | 4 | const | 2 | |
| 1 | PRIMARY | b | eq_ref | PRIMARY,PUBLISHED_INDEX | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.category_id | 1 | Using where |
| 2 | UNION | a | const | PRIMARY,ITEMID_INDEX,CATEGORYID_INDEX | PRIMARY | 8 | const,const | 1 | Using index |
| NULL | UNION RESULT | <union1,2> | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | NULL | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| table lock | 0.05 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.05 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.00 ms |
| Statistics | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Removing tmp table | 0.01 ms |
| Sending data | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.01 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.03 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 24 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 23 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:157 |
| 22 | DatabaseHelper->queryResultArray() | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/category.php:63 |
| 21 | CategoryHelper->getItemsRelatedCategoryIds() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:565 |
| 20 | Item->getRelatedCategoryIds() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:549 |
| 19 | Item->getRelatedCategories() | JROOT/media/zoo/elements/itemcategory/itemcategory.php:28 |
| 18 | ElementItemCategory->hasValue() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:170 |
| 17 | ItemRenderer->renderPosition() | JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/renderer/item/full.php:34 |
| 16 | include JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/renderer/item/full.php | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php:155 |
| 15 | AppRenderer->render() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:65 |
| 14 | ItemRenderer->render() | JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/item.php:30 |
| 13 | include JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/item.php | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:701 |
| 12 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate() | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:230 |
| 11 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:199 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 17.15 ms Consulta a la memoria: 0.027 MB memoria antes de la consulta: 8.657 MB Filas devueltas: 5
SELECT name
FROM ieu2015_zoo_tag
WHERE item_id = 2518
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_tag | ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 3 | Using index |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.06 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 22 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:157 |
| 21 | DatabaseHelper->queryResultArray() | JROOT/administrator/components/com_zoo/tables/tag.php:93 |
| 20 | TagTable->getItemTags() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/item.php:631 |
| 19 | Item->getTags() | JROOT/media/zoo/elements/itemtag/itemtag.php:40 |
| 18 | ElementItemTag->hasValue() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:95 |
| 17 | ItemRenderer->checkPosition() | JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/renderer/item/full.php:78 |
| 16 | include JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/renderer/item/full.php | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php:155 |
| 15 | AppRenderer->render() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:65 |
| 14 | ItemRenderer->render() | JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/item.php:30 |
| 13 | include JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/item.php | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:701 |
| 12 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate() | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:230 |
| 11 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:199 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.53 ms Después de la última consulta: 7.48 ms Consulta a la memoria: 0.075 MB memoria antes de la consulta: 8.711 MB Filas devueltas: 3
SELECT *
FROM ieu2015_zoo_item
WHERE id IN (2516, 2514, 2512)
AND state = 1
AND access IN (1)
AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2024-04-25 01:45:01')
AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2024-04-25 01:45:01')
ORDER BY FIELD(id,2516, 2514, 2512)
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_zoo_item | range | PRIMARY,PUBLISH_INDEX,STATE_INDEX,ACCESS_INDEX,MULTI_INDEX2,ID_APPLICATION_INDEX | PRIMARY | 4 | NULL | 3 | Using index condition; Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.03 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.09 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Creating sort index | 0.13 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 24 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/helpers/database.php:64 |
| 23 | DatabaseHelper->query() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:425 |
| 22 | AppTable->_queryObjectList() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:192 |
| 21 | AppTable->find() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/table.php:165 |
| 20 | AppTable->all() | JROOT/media/zoo/elements/relateditems/relateditems.php:178 |
| 19 | ElementRelatedItems->_getRelatedItems() | JROOT/media/zoo/elements/relateditems/relateditems.php:28 |
| 18 | ElementRelatedItems->hasValue() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:95 |
| 17 | ItemRenderer->checkPosition() | JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/renderer/item/full.php:90 |
| 16 | include JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/renderer/item/full.php | JROOT/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php:155 |
| 15 | AppRenderer->render() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/renderer/item.php:65 |
| 14 | ItemRenderer->render() | JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/item.php:30 |
| 13 | include JROOT/media/zoo/applications/blog/templates/a-ieu/item.php | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:701 |
| 12 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->loadTemplate() | JROOT/libraries/src/MVC/View/HtmlView.php:230 |
| 11 | Joomla\CMS\MVC\View\HtmlView->display() | JROOT/components/com_zoo/controllers/default.php:199 |
| 10 | DefaultController->item() | JROOT/libraries/src/MVC/Controller/BaseController.php:702 |
| 9 | Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute() | JROOT/administrator/components/com_zoo/framework/classes/app.php:253 |
| 8 | App->dispatch() | JROOT/administrator/components/com_zoo/classes/application.php:294 |
| 7 | Application->dispatch() | JROOT/components/com_zoo/zoo.php:33 |
| 6 | require_once JROOT/components/com_zoo/zoo.php | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:402 |
| 5 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent() | JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:377 |
| 4 | Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:194 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.43 ms Después de la última consulta: 10.62 ms Consulta a la memoria: 0.023 MB memoria antes de la consulta: 8.791 MB Filas devueltas: 1
SELECT params
FROM ieu2015_extensions AS e
WHERE e.element='com_widgetkit'
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | e | ref | element_clientid,element_folder_clientid | element_clientid | 402 | const | 1 | Using index condition |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.12 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.07 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.05 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 15 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 14 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/helpers/system.php:278 |
| 13 | SystemWidgetkitHelper->_getParams() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/helpers/system.php:54 |
| 12 | SystemWidgetkitHelper->__construct() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/classes/widgetkit.php:129 |
| 11 | Widgetkit->loadHelper() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/classes/widgetkit.php:76 |
| 10 | Widgetkit->getHelper() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/classes/widgetkit.php:137 |
| 9 | Widgetkit->offsetGet() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php:17 |
| 8 | require_once JROOT/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php | JROOT/plugins/system/widgetkit_system/widgetkit_system.php:20 |
| 7 | plgSystemWidgetkit_System->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.31 ms Después de la última consulta: 0.82 ms Consulta a la memoria: 0.021 MB memoria antes de la consulta: 8.799 MB Filas devueltas: 1
SELECT id,template
FROM ieu2015_template_styles
WHERE client_id=0
AND home=1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_template_styles | ALL | idx_client_id,idx_client_id_home | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 17 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.04 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 11 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1662 |
| 10 | JDatabaseDriver->loadObject() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/helpers/system.php:78 |
| 9 | SystemWidgetkitHelper->init() | JROOT/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php:17 |
| 8 | require_once JROOT/administrator/components/com_widgetkit/widgetkit.php | JROOT/plugins/system/widgetkit_system/widgetkit_system.php:20 |
| 7 | plgSystemWidgetkit_System->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.43 ms Después de la última consulta: 63.07 ms Consulta a la memoria: 0.020 MB memoria antes de la consulta: 9.245 MB Filas devueltas: 0
SELECT `id`
FROM `ieu2015_rstbox`
WHERE `published` = 1
AND `testmode` = 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_rstbox | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 1 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.13 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/administrator/components/com_rstbox/EngageBox/Boxes.php:41 |
| 8 | EngageBox\Boxes::render() | JROOT/plugins/system/rstbox/rstbox.php:68 |
| 7 | PlgSystemRstBox->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.59 ms Después de la última consulta: 0.08 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 9.257 MB Filas devueltas: 3
SELECT language,id
FROM `ieu2015_menu`
WHERE home = 1
AND published = 1
AND client_id = 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_menu | ALL | idx_client_id_parent_id_alias_language | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 722 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.05 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.32 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.03 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 10 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 9 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Language/Multilanguage.php:107 |
| 8 | Joomla\CMS\Language\Multilanguage::getSiteHomePages() | JROOT/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php:751 |
| 7 | PlgSystemLanguageFilter->onAfterDispatch() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:199 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:233 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:225 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 5.58 ms Después de la última consulta: 8.68 ms Consulta a la memoria: 0.664 MB memoria antes de la consulta: 9.292 MB Filas devueltas: 226
SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params,am.mirror_id, am.params AS advancedparams, 0 AS menuid, m.publish_up, m.publish_down
FROM ieu2015_modules AS m
LEFT JOIN ieu2015_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id
LEFT JOIN ieu2015_advancedmodules as am
ON am.moduleid = m.id
WHERE m.published = 1
AND e.enabled = 1
AND m.access IN (1,1)
AND m.client_id = 0
AND m.language IN ('es-ES','*')
ORDER BY m.position, m.ordering
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | ref | published,newsfeeds,idx_language | published | 1 | const | 232 | Using index condition; Using where; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | am | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.m.id | 1 | |
| 1 | SIMPLE | e | ref | element_clientid,element_folder_clientid | element_clientid | 403 | c27IEU.m.module,const | 1 | Using index condition; Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.07 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.01 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.04 ms |
| Optimizing | 0.03 ms |
| Statistics | 0.09 ms |
| Preparing | 0.05 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| Creating sort index | 5.07 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.03 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 16 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 15 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:554 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getModuleList() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:155 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.37 ms Después de la última consulta: 39.79 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 12.779 MB Filas devueltas: 1
SELECT t.parent_id
FROM ieu2015_menu as t
WHERE t.id = 991
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | t | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.06 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.03 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition.php:300 |
| 18 | RegularLabs\Library\Condition->getParentIds() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/Menu.php:70 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\Menu->getMenuParentIds() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/Menu.php:53 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\Menu->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 0.07 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 12.788 MB Filas devueltas: 1
SELECT t.parent_id
FROM ieu2015_menu as t
WHERE t.id = 243
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | t | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.05 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.04 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition.php:300 |
| 18 | RegularLabs\Library\Condition->getParentIds() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/Menu.php:70 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\Menu->getMenuParentIds() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/Menu.php:53 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\Menu->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.23 ms Después de la última consulta: 0.06 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 12.797 MB Filas devueltas: 0
SELECT t.parent_id
FROM ieu2015_menu as t
WHERE t.id = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | NULL | NULL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | NULL | Impossible WHERE noticed after reading const tables |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.02 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.04 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition.php:300 |
| 18 | RegularLabs\Library\Condition->getParentIds() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/Menu.php:70 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\Menu->getMenuParentIds() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/Menu.php:53 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\Menu->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.25 ms Después de la última consulta: 13.37 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 13.903 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.mirror_id
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
WHERE a.moduleid = 136
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:604 |
| 15 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getMirrorModuleIdById() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:290 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->setMirrorParams() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:197 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.21 ms Después de la última consulta: 0.07 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 13.912 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.params
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
WHERE a.moduleid = 136
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:638 |
| 15 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getAdvancedParamsById() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:326 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->setMirrorParams() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:197 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.25 ms Después de la última consulta: 4.03 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 14.318 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.mirror_id
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
WHERE a.moduleid = 511
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:604 |
| 15 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getMirrorModuleIdById() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:290 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->setMirrorParams() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:197 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.20 ms Después de la última consulta: 0.06 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 14.326 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.params
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
WHERE a.moduleid = 511
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:638 |
| 15 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getAdvancedParamsById() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:326 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->setMirrorParams() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:197 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.30 ms Después de la última consulta: 16.71 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 15.349 MB Filas devueltas: 1
SELECT m.params
FROM ieu2015_menu AS m
WHERE m.id = 991
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | m | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.03 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition.php:267 |
| 18 | RegularLabs\Library\Condition->getMenuItemParams() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:75 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.32 ms Después de la última consulta: 0.09 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 15.359 MB Filas devueltas: 2
SELECT c.category_id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS c
WHERE c.item_id = 2518
AND c.category_id != 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | c | ref | PRIMARY,ITEMID_INDEX,CATEGORYID_INDEX | ITEMID_INDEX | 4 | const | 2 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.08 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:137 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.25 ms Después de la última consulta: 0.07 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 15.369 MB Filas devueltas: 1
SELECT i.application_id
FROM ieu2015_zoo_item AS i
WHERE i.id = 2518
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | i | const | PRIMARY,MULTI_INDEX2,ID_APPLICATION_INDEX | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:144 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.23 ms Después de la última consulta: 14.69 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 16.727 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.mirror_id
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
WHERE a.moduleid = 267
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.02 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:604 |
| 15 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getMirrorModuleIdById() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:290 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->setMirrorParams() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:197 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.21 ms Después de la última consulta: 0.06 ms Consulta a la memoria: 0.024 MB memoria antes de la consulta: 16.735 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.params
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
WHERE a.moduleid = 267
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 17 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 16 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:638 |
| 15 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->getAdvancedParamsById() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:326 |
| 14 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->setMirrorParams() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:197 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.27 ms Después de la última consulta: 0.62 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.778 MB Filas devueltas: 2
SELECT c.category_id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS c
WHERE c.item_id = 2518
AND c.category_id != 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | c | ref | PRIMARY,ITEMID_INDEX,CATEGORYID_INDEX | ITEMID_INDEX | 4 | const | 2 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.03 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:137 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.20 ms Después de la última consulta: 0.06 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.787 MB Filas devueltas: 1
SELECT i.application_id
FROM ieu2015_zoo_item AS i
WHERE i.id = 2518
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | i | const | PRIMARY,MULTI_INDEX2,ID_APPLICATION_INDEX | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:144 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.27 ms Después de la última consulta: 0.66 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.831 MB Filas devueltas: 2
SELECT c.category_id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS c
WHERE c.item_id = 2518
AND c.category_id != 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | c | ref | PRIMARY,ITEMID_INDEX,CATEGORYID_INDEX | ITEMID_INDEX | 4 | const | 2 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.05 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:137 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.18 ms Después de la última consulta: 0.06 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.841 MB Filas devueltas: 1
SELECT i.application_id
FROM ieu2015_zoo_item AS i
WHERE i.id = 2518
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | i | const | PRIMARY,MULTI_INDEX2,ID_APPLICATION_INDEX | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:144 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.24 ms Después de la última consulta: 0.60 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.870 MB Filas devueltas: 2
SELECT c.category_id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS c
WHERE c.item_id = 2518
AND c.category_id != 0
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | c | ref | PRIMARY,ITEMID_INDEX,CATEGORYID_INDEX | ITEMID_INDEX | 4 | const | 2 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1550 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:137 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.19 ms Después de la última consulta: 0.07 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.879 MB Filas devueltas: 1
SELECT i.application_id
FROM ieu2015_zoo_item AS i
WHERE i.id = 2518
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | i | const | PRIMARY,MULTI_INDEX2,ID_APPLICATION_INDEX | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.02 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:144 |
| 17 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->getCategories() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Condition/ZooCategory.php:41 |
| 16 | RegularLabs\Library\Condition\ZooCategory->pass() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:230 |
| 15 | RegularLabs\Library\Conditions::passByType() | JROOT/libraries/regularlabs/src/Conditions.php:65 |
| 14 | RegularLabs\Library\Conditions::pass() | JROOT/plugins/system/advancedmodules/src/Helpers/advancedmodulehelper.php:205 |
| 13 | PlgSystemAdvancedModuleHelper->onPrepareModuleList() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:165 |
| 12 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 11 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:366 |
| 10 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::load() | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:87 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::getModules() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:601 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->countModules() | JROOT/templates/ieu_2016/index.php:62 |
| 7 | require JROOT/templates/ieu_2016/index.php | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:678 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_loadTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:740 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_fetchTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:555 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->parse() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1098 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 1.08 ms Después de la última consulta: 5.07 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 15.303 MB Filas devueltas: 0
SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note
FROM ieu2015_fields AS a
LEFT JOIN `ieu2015_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN ieu2015_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN ieu2015_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN ieu2015_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN ieu2015_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
WHERE a.context = 'mod_custom.content'
AND a.access IN (1,1)
AND (a.group_id = 0 OR g.access IN (1,1))
AND a.state = 1
AND (a.group_id = 0 OR g.state = 1)
ORDER BY a.ordering ASC
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | a | ref | idx_state,idx_access,idx_context | idx_state | 1 | const | 1 | Using where; Using temporary; Usando 'filesort' |
| 1 | SIMPLE | l | eq_ref | idx_langcode | idx_langcode | 28 | c27IEU.a.language | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | uc | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.checked_out | 1 | |
| 1 | SIMPLE | ag | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.access | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | ua | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.created_user_id | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | g | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.group_id | 1 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.11 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.04 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.06 ms |
| Optimizing | 0.03 ms |
| Statistics | 0.10 ms |
| Preparing | 0.04 ms |
| Creating tmp table | 0.05 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.33 ms |
| Creating sort index | 0.03 ms |
| Removing tmp table | 0.06 ms |
| Creating sort index | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.04 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 22 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:322 |
| 21 | Joomla\CMS\MVC\Model\BaseDatabaseModel->_getList() | JROOT/administrator/components/com_fields/models/fields.php:333 |
| 20 | FieldsModelFields->_getList() | JROOT/libraries/src/MVC/Model/ListModel.php:194 |
| 19 | Joomla\CMS\MVC\Model\ListModel->getItems() | JROOT/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php:136 |
| 18 | FieldsHelper::getFields() | JROOT/plugins/system/fields/fields.php:495 |
| 17 | PlgSystemFields->onContentPrepare() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 16 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 15 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/cms/html/content.php:41 |
| 14 | JHtmlContent::prepare() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 13 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:239 |
| 12 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::call() | JROOT/libraries/src/HTML/HTMLHelper.php:111 |
| 11 | Joomla\CMS\HTML\HTMLHelper::_() | JROOT/modules/mod_custom/mod_custom.php:15 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_custom/mod_custom.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.51 ms Después de la última consulta: 21.41 ms Consulta a la memoria: 0.050 MB memoria antes de la consulta: 15.517 MB Filas devueltas: 239
SELECT `config_key`,`config_value`
FROM ieu2015_eb_configs
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_configs | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 239 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.26 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.05 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 15 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 14 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/administrator/components/com_eventbooking/libraries/rad/config/config.php:39 |
| 13 | RADConfig->__construct() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/helper.php:115 |
| 12 | EventbookingHelper::getConfig() | JROOT/administrator/components/com_eventbooking/libraries/rad/bootstrap.php:66 |
| 11 | require_once JROOT/administrator/components/com_eventbooking/libraries/rad/bootstrap.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:14 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 3.22 ms Después de la última consulta: 10.45 ms Consulta a la memoria: 0.080 MB memoria antes de la consulta: 15.871 MB Filas devueltas: 2
SELECT a.*, c.address AS location_address,`c`.`name` AS `location_name`,DATEDIFF(a.early_bird_discount_date, '2024-04-24 20:45:01') AS date_diff,DATEDIFF('2024-04-24 20:45:01', a.late_fee_date) AS late_fee_date_diff,DATEDIFF(a.event_date, '2024-04-24 20:45:01') AS number_event_dates,TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.registration_start_date, '2024-04-24 20:45:01') AS registration_start_minutes,TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.cut_off_date, '2024-04-24 20:45:01') AS cut_off_minutes,IFNULL(SUM(b.number_registrants), 0) AS total_registrants
FROM ieu2015_eb_events AS a
LEFT JOIN ieu2015_eb_registrants AS b
ON (a.id = b.event_id
AND b.group_id=0
AND (b.published = 1 OR (b.payment_method LIKE "os_offline%"
AND b.published NOT IN (2,3))))
LEFT JOIN ieu2015_eb_locations AS c
ON a.location_id = c.id
WHERE a.published = 1
AND a.access IN (1,1)
AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-24 20:45:01')
AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-24 20:45:01')
AND (a.event_date >= '2024-04-24 20:45:01' OR a.cut_off_date >= '2024-04-24 20:45:01')
AND a.id IN (SELECT event_id
FROM ieu2015_eb_event_categories
WHERE category_id IN (1))
AND a.language IN ('es-ES','*', "")
GROUP BY a.id
ORDER BY a.event_date ASC
LIMIT 3| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | PRIMARY | a | range | PRIMARY,idx_access,idx_published,idx_event_date | idx_access | 4 | NULL | 153 | Using index condition; Using where; Using temporary; Usando 'filesort' |
| 1 | PRIMARY | <subquery2> | eq_ref | distinct_key | distinct_key | 4 | func | 1 | |
| 1 | PRIMARY | b | range | idx_event_id,idx_published | idx_published | 2 | NULL | 1 | Using where; Using join buffer (flat, BNL join) |
| 1 | PRIMARY | c | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.a.location_id | 1 | |
| 2 | MATERIALIZED | ieu2015_eb_event_categories | ALL | idx_event_id,idx_category_id | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 177 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.15 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.03 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.14 ms |
| Optimizing | 0.06 ms |
| Statistics | 0.13 ms |
| Preparing | 0.10 ms |
| Creating tmp table | 0.14 ms |
| Sorting result | 0.03 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 1.89 ms |
| Creating sort index | 0.12 ms |
| Removing tmp table | 0.12 ms |
| Creating sort index | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Removing tmp table | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.05 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.03 ms |
| Updating status | 0.03 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:151 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.36 ms Después de la última consulta: 0.10 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 15.909 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.id,`a`.`name` AS `name`
FROM ieu2015_eb_categories AS a
INNER JOIN ieu2015_eb_event_categories AS b
ON a.id = b.category_id
WHERE b.event_id = 183
ORDER BY b.id
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | b | ref | idx_event_id,idx_category_id | idx_event_id | 5 | const | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | a | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.b.category_id | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.04 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.02 ms |
| Optimizing | 0.02 ms |
| Statistics | 0.05 ms |
| Preparing | 0.03 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.04 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:165 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.28 ms Después de la última consulta: 0.07 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 15.917 MB Filas devueltas: 2
SELECT id, parent,alias
FROM ieu2015_eb_categories
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_categories | ALL | NULL | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 2 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.04 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.05 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/route.php:224 |
| 12 | EventbookingHelperRoute::getCategoriesPath() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/route.php:91 |
| 11 | EventbookingHelperRoute::getCategoryRoute() | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:174 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.33 ms Después de la última consulta: 0.17 ms Consulta a la memoria: 0.022 MB memoria antes de la consulta: 15.925 MB Filas devueltas: 1
SELECT a.id,`a`.`name` AS `name`
FROM ieu2015_eb_categories AS a
INNER JOIN ieu2015_eb_event_categories AS b
ON a.id = b.category_id
WHERE b.event_id = 182
ORDER BY b.id
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | b | ref | idx_event_id,idx_category_id | idx_event_id | 5 | const | 1 | Using where |
| 1 | SIMPLE | a | eq_ref | PRIMARY | PRIMARY | 4 | c27IEU.b.category_id | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.04 ms |
| Starting cleanup | 0.01 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 12 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 11 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:165 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.29 ms Después de la última consulta: 3.30 ms Consulta a la memoria: 0.023 MB memoria antes de la consulta: 16.001 MB Filas devueltas: 1
SELECT category_id
FROM ieu2015_eb_event_categories
WHERE event_id = 183
AND main_category = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_event_categories | ref | idx_event_id | idx_event_id | 5 | const | 1 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.01 ms |
| Updating status | 0.05 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/route.php:62 |
| 12 | EventbookingHelperRoute::getEventRoute() | JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php:67 |
| 11 | require JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:185 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.28 ms Después de la última consulta: 0.17 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 16.008 MB Filas devueltas: 1
SELECT alias
FROM ieu2015_eb_events
WHERE id = 183
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_events | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.03 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.02 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 20 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/route.php:156 |
| 19 | EventbookingHelperRoute::getEventTitle() | JROOT/components/com_eventbooking/router.php:124 |
| 18 | EventbookingRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:532 |
| 17 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:502 |
| 16 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->_buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:281 |
| 15 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 14 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php:67 |
| 11 | require JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:185 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.57 ms Después de la última consulta: 2.03 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.089 MB Filas devueltas: 1
SELECT id
FROM ieu2015_eb_urls
WHERE md5_key = 'f92cc71e8f2a72ce9e32c9038d9ccae0'
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_urls | ref | idx_md5_key | idx_md5_key | 99 | const | 1 | Using where; Using index |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.00 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.28 ms |
| Executing | 0.01 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.03 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_eventbooking/router.php:390 |
| 18 | EventbookingRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:532 |
| 17 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:502 |
| 16 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->_buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:281 |
| 15 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 14 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php:67 |
| 11 | require JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:185 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.27 ms Después de la última consulta: 0.15 ms Consulta a la memoria: 0.023 MB memoria antes de la consulta: 16.098 MB Filas devueltas: 1
SELECT category_id
FROM ieu2015_eb_event_categories
WHERE event_id = 182
AND main_category = 1
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_event_categories | ref | idx_event_id | idx_event_id | 5 | const | 1 | Using where |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.04 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 14 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 13 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/route.php:62 |
| 12 | EventbookingHelperRoute::getEventRoute() | JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php:67 |
| 11 | require JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:185 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.27 ms Después de la última consulta: 0.12 ms Consulta a la memoria: 0.026 MB memoria antes de la consulta: 16.106 MB Filas devueltas: 1
SELECT alias
FROM ieu2015_eb_events
WHERE id = 182
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_events | const | PRIMARY | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.03 ms |
| Preparing | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.01 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.01 ms |
| End of update loop | 0.00 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.04 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 20 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_eventbooking/helper/route.php:156 |
| 19 | EventbookingHelperRoute::getEventTitle() | JROOT/components/com_eventbooking/router.php:124 |
| 18 | EventbookingRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:532 |
| 17 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:502 |
| 16 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->_buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:281 |
| 15 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 14 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php:67 |
| 11 | require JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:185 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.28 ms Después de la última consulta: 0.10 ms Consulta a la memoria: 0.025 MB memoria antes de la consulta: 16.117 MB Filas devueltas: 1
SELECT id
FROM ieu2015_eb_urls
WHERE md5_key = '2b120503cf1b6ebc6d3d72b3e91bdd93'
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | ieu2015_eb_urls | ref | idx_md5_key | idx_md5_key | 99 | const | 1 | Using where; Using index |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.02 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.01 ms |
| After opening tables | 0.00 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.00 ms |
| init | 0.01 ms |
| Optimizing | 0.01 ms |
| Statistics | 0.04 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.03 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.03 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.00 ms |
| Updating status | 0.02 ms |
| Reset for next command | 0.00 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 20 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1740 |
| 19 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/components/com_eventbooking/router.php:390 |
| 18 | EventbookingRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:532 |
| 17 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:502 |
| 16 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->_buildSefRoute() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:281 |
| 15 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 14 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 13 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php:67 |
| 11 | require JROOT/modules/mod_eb_events/tmpl/improved.php | JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php:185 |
| 10 | include JROOT/modules/mod_eb_events/mod_eb_events.php | JROOT/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php:200 |
| 9 | Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php:98 |
| 8 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModulesRenderer.php:47 |
| 7 | Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:511 |
| 6 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:803 |
| 5 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate() | JROOT/libraries/src/Document/HtmlDocument.php:577 |
| 4 | Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1112 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
Tiempo de la consulta: 0.91 ms Después de la última consulta: 46.83 ms Consulta a la memoria: 0.033 MB memoria antes de la consulta: 16.409 MB Filas devueltas: 5
SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time,
c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level,
c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id,
c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `ieu2015_categories` AS `s`
INNER JOIN `ieu2015_categories` AS `c`
ON (s.lft < c.lft
AND c.lft < s.rgt
AND c.language IN ('es-ES','*')) OR (c.lft <= s.lft
AND s.rgt <= c.rgt)
WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
AND c.access IN (1,1)
AND c.published = 1
AND s.id = 11
ORDER BY c.lft
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
|---|
| 1 | SIMPLE | s | const | PRIMARY,idx_left_right | PRIMARY | 4 | const | 1 | |
| 1 | SIMPLE | c | ALL | cat_idx,idx_access,idx_left_right,idx_language | No pudo usarse una clave de índice | NULL | NULL | 161 | Using where; Usando 'filesort' |
| Status | Duration |
|---|
| Starting | 0.13 ms |
| checking permissions | 0.01 ms |
| Opening tables | 0.02 ms |
| After opening tables | 0.01 ms |
| System lock | 0.00 ms |
| table lock | 0.01 ms |
| init | 0.06 ms |
| Optimizing | 0.03 ms |
| Statistics | 0.14 ms |
| Preparing | 0.01 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| Preparing | 0.02 ms |
| Sorting result | 0.01 ms |
| Executing | 0.00 ms |
| Sending data | 0.02 ms |
| Creating sort index | 0.26 ms |
| End of update loop | 0.01 ms |
| Query end | 0.00 ms |
| Commit | 0.00 ms |
| closing tables | 0.00 ms |
| Unlocking tables | 0.00 ms |
| closing tables | 0.01 ms |
| Starting cleanup | 0.00 ms |
| Freeing items | 0.05 ms |
| Updating status | 0.03 ms |
| Reset for next command | 0.01 ms |
| # | Comunicador | Archivo y número de línea |
|---|
| 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1701 |
| 20 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/src/Categories/Categories.php:324 |
| 19 | Joomla\CMS\Categories\Categories->_load() | JROOT/libraries/src/Categories/Categories.php:184 |
| 18 | Joomla\CMS\Categories\Categories->get() | JROOT/components/com_content/router.php:72 |
| 17 | ContentRouter->getCategorySegment() | Lo mismo que llamada de la línea de abajo. |
| 16 | call_user_func_array() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:120 |
| 15 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->getPath() | JROOT/libraries/src/Component/Router/Rules/MenuRules.php:111 |
| 14 | Joomla\CMS\Component\Router\Rules\MenuRules->preprocess() | JROOT/libraries/src/Component/Router/RouterView.php:222 |
| 13 | Joomla\CMS\Component\Router\RouterView->preprocess() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:676 |
| 12 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->processBuildRules() | JROOT/libraries/src/Router/Router.php:266 |
| 11 | Joomla\CMS\Router\Router->build() | JROOT/libraries/src/Router/SiteRouter.php:155 |
| 10 | Joomla\CMS\Router\SiteRouter->build() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:144 |
| 9 | Joomla\CMS\Router\Route::link() | JROOT/libraries/src/Router/Route.php:93 |
| 8 | Joomla\CMS\Router\Route::_() | JROOT/plugins/system/sef/sef.php:110 |
| 7 | PlgSystemSef->onAfterRender() | JROOT/libraries/joomla/event/event.php:70 |
| 6 | JEvent->update() | JROOT/libraries/joomla/event/dispatcher.php:160 |
| 5 | JEventDispatcher->trigger() | JROOT/libraries/src/Application/BaseApplication.php:108 |
| 4 | Joomla\CMS\Application\BaseApplication->triggerEvent() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:1118 |
| 3 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:778 |
| 2 | Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render() | JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:231 |
| 1 | Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute() | JROOT/index.php:49 |
4 × SELECT i.application_id
FROM ieu2015_zoo_item AS i
4 × SELECT c.category_id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS c
3 × SELECT a.params
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
3 × SELECT t.parent_id
FROM ieu2015_menu as t
3 × SELECT a.mirror_id
FROM ieu2015_advancedmodules AS a
2 × SELECT id
FROM ieu2015_eb_urls
2 × SELECT alias
FROM ieu2015_eb_events
2 × SELECT category_id
FROM ieu2015_eb_event_categories
2 × SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled`
FROM `ieu2015_extensions`
2 × SELECT a.id,`a`.`name` AS `name`
FROM ieu2015_eb_categories AS a
INNER JOIN ieu2015_eb_event_categories AS b
ON a.id = b.category_id
2 × SELECT id
FROM ieu2015_zoo_item
2 × SELECT *
FROM ieu2015_zoo_item
2 × SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note
FROM ieu2015_fields AS a
LEFT JOIN `ieu2015_languages` AS l
ON l.lang_code = a.language
LEFT JOIN ieu2015_users AS uc
ON uc.id=a.checked_out
LEFT JOIN ieu2015_viewlevels AS ag
ON ag.id = a.access
LEFT JOIN ieu2015_users AS ua
ON ua.id = a.created_user_id
LEFT JOIN ieu2015_fields_groups AS g
ON g.id = a.group_id
1 × SELECT language,id
FROM `ieu2015_menu`
1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params,am.mirror_id, am.params AS advancedparams, 0 AS menuid, m.publish_up, m.publish_down
FROM ieu2015_modules AS m
LEFT JOIN ieu2015_extensions AS e
ON e.element = m.module
AND e.client_id = m.client_id
LEFT JOIN ieu2015_advancedmodules as am
ON am.moduleid = m.id
1 × SELECT `session_id`
FROM `ieu2015_session`
1 × SELECT m.params
FROM ieu2015_menu AS m
1 × SELECT id,template
FROM ieu2015_template_styles
1 × SELECT `config_key`,`config_value`
FROM ieu2015_eb_config
1 × SELECT a.*, c.address AS location_address,`c`.`name` AS `location_name`,DATEDIFF(a.early_bird_discount_date, '2024-04-24 20:45:01') AS date_diff,DATEDIFF('2024-04-24 20:45:01', a.late_fee_date) AS late_fee_date_diff,DATEDIFF(a.event_date, '2024-04-24 20:45:01') AS number_event_dates,TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.registration_start_date, '2024-04-24 20:45:01') AS registration_start_minutes,TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a.cut_off_date, '2024-04-24 20:45:01') AS cut_off_minutes,IFNULL(SUM(b.number_registrants), 0) AS total_registrants
FROM ieu2015_eb_events AS a
LEFT JOIN ieu2015_eb_registrants AS b
ON (a.id = b.event_id
AND b.group_id=0
AND (b.published = 1 OR (b.payment_method LIKE "os_offline%"
AND b.published NOT IN (2,3))))
LEFT JOIN ieu2015_eb_locations AS c
ON a.location_id = c.id1 × SELECT id, parent,alias
FROM ieu2015_eb_categorie
1 × SELECT `id`
FROM `ieu2015_rstbox`
1 × SELECT b.id
FROM ieu2015_zoo_category_item AS a JOIN ieu2015_zoo_category AS b
ON a.category_id = b.id
1 × SELECT params
FROM ieu2015_extensions AS e
1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,`m`.`browserNav`, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
FROM ieu2015_menu AS m
LEFT JOIN ieu2015_extensions AS e
ON m.component_id = e.extension_id
1 × SELECT id, rules
FROM `ieu2015_viewlevels
1 × SELECT b.id
FROM ieu2015_usergroups AS a
LEFT JOIN ieu2015_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
1 × SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id`
FROM ieu2015_extensions
1 × SELECT manifest_cache
FROM ieu2015_extensions
1 × SELECT *
FROM ieu2015_languages
1 × SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id`
FROM `ieu2015_extensions`
1 × SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id`
FROM `ieu2015_assets`
1 × SELECT name
FROM ieu2015_zoo_tag
1 × SELECT id, home, template, s.params
FROM ieu2015_template_styles as s
LEFT JOIN ieu2015_extensions as e
ON e.element=s.template
AND e.type='template'
AND e.client_id=s.client_id
1 × SELECT *
FROM ieu2015_zoo_application
1 × SELECT *
FROM ieu2015_zoo_category
1 × SELECT id
FROM ieu2015_users
1 × SELECT *
FROM `ieu2015_users`
1 × SELECT `g`.`id`,`g`.`title`
FROM `ieu2015_usergroups` AS g
INNER JOIN `ieu2015_user_usergroup_map` AS m
ON m.group_id = g.id
1 × SELECT b.id
FROM ieu2015_user_usergroup_map AS map
LEFT JOIN ieu2015_usergroups AS a
ON a.id = map.group_id
LEFT JOIN ieu2015_usergroups AS b
ON b.lft <= a.lft
AND b.rgt >= a.rgt
1 × SELECT c.id, c.asset_id, c.access, c.alias, c.checked_out, c.checked_out_time, c.created_time, c.created_user_id, c.description, c.extension, c.hits, c.language, c.level, c.lft, c.metadata, c.metadesc, c.metakey, c.modified_time, c.note, c.params, c.parent_id, c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version,
CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
FROM `ieu2015_categories` AS `s`
INNER JOIN `ieu2015_categories` AS `c`
ON (s.lft < c.lft
AND c.lft < s.rgt
AND c.language IN ('es-ES','*')) OR (c.lft <= s.lft
AND s.rgt <= c.rgt)


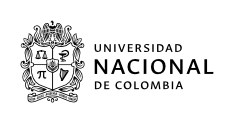


 Instituto de Estudios Urbanos - IEU
Instituto de Estudios Urbanos - IEU